
El saber no ocupa lugar, y ahora que en la escuela se les deja muy clarito a los niños qué tipo de conocimientos les va a ser útil para la vida (básicamente aquello que parece que les puede ayudar a conseguir un trabajo en el futuro), viene bien recordar que nunca se sabe que es lo que de verdad te va a ser útil más adelante.
Cuando yo era pequeño, por ejemplo, me mofaba de mi hermano, al que siempre le llamó la atención lo de los ordenadores, y que aprendió a programar antes que a andar… me reía de él porque en el viejo Sinclair ZX Spectrum que le regalaron cuando no debía tener ni ocho años, para jugar a un juego, muchas veces tenía que escribirse él mismo el código directamente, y generalmente se pasaba más tiempo introduciendo en la máquina esotéricos comandos en Basic de lo que invertía después en jugar. Yo me reía de su “extraño” hobby porque, como dijo Goethe, no hay nada más terrible que la ignorancia militante, pero lo que yo no sabía es que mientras yo veía en la tele La Bola de Cristal, él aprendía una habilidad que entonces era propia de frikis pero que ahora es imprescindible en muchos campos. Y en estas estamos: las tornas han cambiado y ahora él es un titán del código al que se le escapa la sonrisa cuando acudo a él desesperado para resolver alguna duda y yo hago mis pinitos porque sé que, a pesar de que siempre seré un amateur, saber escribir un script es una habilidad que me hace más simple la vida muchas veces en mi trabajo.
Porque saber programar bien no consiste en saberte de memoria una serie de comandos, de hecho, si sabes hacerlo en un lenguaje te resultará muy sencillo hacerlo en otro, el truco está en cómo está estructurada la mente, y aunque yo hace ya algún tiempo que he descubierto que en el siglo XXI saber programar facilita mucho las cosas, jamás programaré como mi hermano, en primer lugar porque él tiene verdadero talento, y en segundo término, porque como ilustra muy bien una escena en la película “Le llaman Bodhi” en la que un chico le da a entender al personaje protagonizado por Keanu Reeves que con 25 años se es muy viejo para aprender a hacer surf, hay muchas cosas en la vida que o se aprenden de niño o nunca se harán bien de verdad, y programar, como surfear, es una de ellas.
Porque hay cosas que forman la mente de una determinada manera, que confieren ciertas habilidades y que enseñan a ver el mundo desde una cierta perspectiva, que deberían ser más importantes que muchas de las cosas que se estudian en los colegios (y en las Universidades), y programar, como las matemáticas o la filosofía, es una de ellas. Habilidades que es mejor asimilarlas de pequeño y que, al menos desde mi punto de vista, te van a ayudar mucho.
Por eso, cuando veo el tipo de cosas que estudian ahora los niños, y no encuentro grandes diferencias con lo que me hacían estudiar a mí, y con cómo me lo hacían estudiar, me entran muchas dudas de que los que deciden lo que se estudia, y lo que no, tengan un criterio claro de lo que de verdad se quiere hacer con la mente de un niño después de la cantidad de años que se pasa en la escuela.
Porque formar la mente (y no deformarla) debería ser una prioridad en el sistema educativo, más allá de la simple asimilación de datos, datos que antes o después se te van a olvidar. Así, por ejemplo, como ya he comentado en alguna otra ocasión, en mi opinión, enseñar técnicas mnemotécnicas debería ser una asignatura obligatoria, aunque solo sea por lo que te va a facilitar la vida en el resto de asignaturas: un poco como lo de dar el pez o enseñar a pescar… pero aún no conozco a nadie cuyos hijos hayan tenido en el colegio una asignatura que explique el Método LOCI.
Y conozco a pocos que hayan estudiado ajedrez, aunque me consta que es una optativa en algunos colegios. Alguien se tirará de los pelos ante la mera idea de que invertir tiempo escolar jugando a un juego de mesa, aunque tenga el glamour del ajedrez, pueda ser productivo para un niño, pero es que esa es la principal virtud del ajedrez: que es un juego y que es divertido. Así, mientas se divierten, casi sin querer, los niños aprenden a concentrarse, y de paso interiorizan que no es conveniente mover sin pensar, que es interesante tener un plan, aunque lo más probable es que el plan estalle en cuanto se pone a prueba, y que hay que mantener la calma cuando es plan se tuerce, y si puede conseguir todo eso en alguna medida, todo el mundo podrá ver que puede que sea más interesante fomentar un juego en las aulas que torturar a los niños con más deberes.
Si hablamos de conocimientos “puros” nunca sabes que es lo que necesita saber un niño para poder desenvolverse en el mundo que le toque vivir: igual que los conocimientos de un niño que crece en el Amazonas de poco le servirán si se muda a Manhattan el que crece en una ciudad occidental probablemente sería comido vivo (literalmente) si por un azar su avión cae en mitad de la selva, y aunque no creo que saber programar, jugar al ajedrez, el cálculo infinitesimal o entender cómo piensan determinados filósofos le ayudasen mucho cuando se encontrase con un jaguar, sí creo que estas materias forman la mente de una manera que le puede ser muy útil cuando dentro de veinte años su mundo se parezca tan poco a este como la jungla a su ciudad.
Hay asignaturas que enseñan conocimientos y hay otras que otorgan habilidades. Los conocimientos se los lleva el viento, desaparecen como lágrimas en la lluvia, pero las habilidades, con un poco de suerte, se interiorizan y se quedan para ayudarte a asimilar nuevos conocimientos, y además a ponerlos en una perspectiva amplia.
Si estuviera en mi mano, tengo muy claro que priorizaría en una escuela y como me gustaría que estudiara mi hijo.








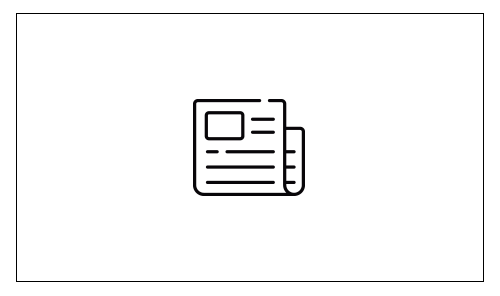
Desgraciadamente los padres no suelen tener nada claro cómo querrían la formación de sus hijos. Y ello es lógico porque cada uno (incluídos ambos progenitores) pueden tener diferencias sustanciales sobre ello. Por ello, el Estado asume el sistema educativo que cree conveniente a los intereses generales o los gobiernos a «sus» intereses ideológicos o partidarios. Por eso, «formar mentes» siempre tiene el peligro del adoctrinamiento ajeno a las necesidades o interés de la Educación objetiva.
En la primera fase (Primaria) parecería oportuno sembrar unos conocimientos básicos que sirvan de cimientos sobre los que construir después la personalidad individual (la vieja enciclopedia reunía más formación en sí misma que los textos actuales). Tales conocimientos pueden irse consolidando y ampliando en una segunda fase (Secundaria) correspondiente a la adolescencia, donde resulta básico crear inquietudes y curiosidad que llevarán posteriormente a una orientación específica universitaria (la vocación profesional). Es un esquema básico alterado y pervertido por cuestiones tales como orientar el interés hacia unos supuestos e inciertos trabajos mejor remunerados, o seguir la saga profesional familiar o, lo que es peor, tratar de imponer lo que no pudimos ser nosotros.
Todo lo demás son simples herramientas (más o menos útiles) como las que siempre han existido. Dejar en sus manos nuestros procesos mentales, nuestra preparación o nuestras capacidades, nos lleva a negarnos a nosotros mismos. El gran reto parece ser ese: o el dominio de lo artificial (en cuyo caso sobramos) o el dominio de lo natural (de lo humano) sobre las herramientas que tenemos a nuestro servicio.
Sobre los «trabajos» del futuro quizás hay que empezar por saber qué se consideraría como tal, como estaría organizado y para qué serviría en un horizonte que se presenta bastante oscuro. Eso sí, siempre queda la robotización mental para manejar nuestras vidas (si es que se las puede llamar así) y, como ahora, trabajar en las condiciones que te impongan, tomar la ración de alimento artificial que te asignen, seguir adoctrinados por los medios de comunicación y caer a dormir en cualquier rincón miserable para volver a empezar al día siguiente hasta que no seas ya útil. Entonces funcionará la eutanasia para mantener la demografía que convenga. Lo llaman «transhumanismo» o, como el geofísico James Lovelock autor de «La Teoría de Gaia» o «Novoceno» (la nueva era geológica en la que -se supone- se creará un mundo mejor, donde la IA tendrá preeminencia sobre lo humano). En todo caso tenemos a Toffler («La tercera ola», a Galbraith («La era de la incertidumbre»), incluso los pronósticos como los de Adrian Berry en «Los próximos diez mil años» donde se cuenta -entre otras cosas- con el desmantelamiento del planeta Júpiter para instalar una estación espacial que orbitará en su lugar. Por fantasear que no quede.
Lo que está claro es la soberbia y la prepotencia de algunos que se olvidan que, pasado mañana o en cualquier otro momento, pude desencadenarse un conflicto nuclear o una pandemia permanente (como la que tenemos encima), por un simple error en el algoritmo correspondiente. De momento tenemos al «pacifista» Biden al servicio de los intereses militares iniciando bombardeos, enfrentándose a China (que en Alaska le recordó quien le había hecho ganar las elecciones) y creando nuevos conflictos bélicos allí donde interese.
Un saludo.
Un juego tiene un espacio y un tiempo con un reglamento común.
Podría deducirse que a través de su ejercicio se pueden adquirir habilidades, e incluso actitudes que trasciendan el momento acotado de ese juego.
Actualmente en la educación prima la especialización, la compartimentación de las materias, y la competitividad.
Seguramente todas estas “premisas” constituyan auténticas trabas para adquirir conocimientos.
Se podría argüir, sin embargo, que servirían para un “conocimiento útil”, pero enseguida surge la pregunta de “útil” para “qué” o, incluso, para “quién”.
El juego puede dar lugar, quizás, a dos consecuencias.
Si se hace bien, es decir, si se consigue asumir que lo que se “gane” o “pierda” ahí no trasciende fuera del espacio-tiempo del juego, a lo mejor, los que participan en él aprenden, sin embargo, a desarrollar otros valores como experiencias válidas que sí se pueden llevar y desarrollar fuera de él.
Si esa consciencia de relatividad durante el juego, permite que el afán de “triunfo” no ciegue las posibilidades del mismo, y el miedo al “fracaso” no se imponga, entonces, a lo mejor, podría aparecer la posibilidad de despliegue de un montón de posibles actitudes, de una atención especial de los sentidos, y el desarrollo, casi inconsciente, de habilidades que se mantuvieran fuera del “momento juego”.
Es posible que incluso el sentido de perspectiva que requiere la atención en un juego como el que se plantea en el artículo, el ajedrez, ayudase, bien llevado, a desprenderse de momentos desperdiciados en consolar “egos heridos” y desplegar visiones globales del campo de juego.
Quizás las técnicas de “nemotecnia”, sean mucho más eficaces cuanto más se acerquen a un encuadre más abierto de las materias a abordar, pues para que funcionen es posible que la capacidad de relación sea lo más amplia posible.
Desde luego, todo ello, quizás también nos conduzca a la evidencia de la importancia que las emociones y el desarrollo de los sentidos tienen en el aprendizaje, habilidades incluidas, ya que, éstas últimas, deben responder a una eficacia mantenida en el tiempo y preparadas para cualquier tipo de adaptación o cambio necesario.
El tema es muy bonito y apasionante, pero desde luego yo sacaría también algunas conclusiones.
Seguramente nada de las propuestas hacia como abordar el aprendizaje, ya sea temprano o incluso más tardío, puede obviar que va unido a rutas de conocimientos más profundos, si se hace, algo fallará en el camino y socialmente se notará.
Nada que intente convertirse en un avance en el campo educativo, donde subyace el del Conocimiento, se puede pretender que sea abordado sin “trabajo alguno”, sin impulso para avanzar desde un estado de ignorancia por lo que hay que descubrir.
De ser así el proceso educativo sería contrario al “desarrollo” que supone “adquirir conocimiento”, y habría que denominarlo, probablemente, de otra forma….