
Según datos de la UNESCO, la tasa de alfabetización mundial en 2020 era del 87%; es decir, casi 9 de cada 10 personas eran capaces de leer y escribir. Aunque había (y hay) países como Chad (22%), Afganistán (37%) o Níger (35%) donde este porcentaje se reducía a menos de la mitad. En cualquier caso, si se compara con los siglos anteriores, cada vez hay más personas con más conocimientos y esto se debe a la universalización de la educación obligatoria.
En este momento, todos los países cuentan con algún tipo de sistema educativo que intenta proporcionar el llamado derecho a la educación. Hasta cierta edad, todos los menores deben necesariamente estar escolarizados y, en consecuencia, cada Estado debe proveer los medios necesarios para ello; con independencia de que también haya o no iniciativas particulares, religiosas, empresariales o de cualquier otro tipo que ofrezcan este servicio.
Todos acceden a la escuela pero no todos lo hacen en las mismas condiciones ni reciben el mismo tipo de educación; en consecuencia los resultados son muy diferentes y hay un abismo entre el llamado nivel académico de una niña de, por ejemplo, una aldea de Pakistán y un niño de la misma edad que vive en un barrio acomodado de Bruselas.
Pero, sin necesidad de comparar realidades tan evidentes, estas diferencias también se producen en cualquiera de los países más desarrollados; en todos ellos existen circunstancias, de renta, género, nacimiento, religión y un largo etcétera que condicionan la trayectoria escolar de cada cual ya desde los inicios.
Conscientes de esta realidad, numerosos Estados, entre ellos el nuestro, tienen políticas encaminadas a paliar este tipo de desigualdades, desde ayudas económicas, diseños curriculares a la medida, refuerzos extraescolares, hasta centros y personal especializado. Y, con todo, hay un porcentaje significativo de alumnos que fracasan, que no cumplen las expectativas del sistema. Habría que plantearse si no es el propio sistema el responsable, si esta situación, lo mismo que el paro o que la escasez de vivienda en las ciudades, no es estructural.
Es el mismo sistema, con su lógica de niveles académicos, de asignaturas, de separación por edades, de exámenes, de aprobados y suspensos, de tantas otras cosas que todos conocemos, el que determina, en parte, este fracaso escolar. Es un sistema lleno de contradicciones; por un lado se desarrolla bajo unas premisas que hacen inevitable la comparación y la competición y, por otro, pretende que esto no se produzca, que los valores sean otros. Y esta contradicción se extiende a toda la sociedad.
Lo que más se ha destacado en los titulares de los periódicos al hablar de la nueva ley de educación es la posibilidad de que los alumnos pasen de curso con asignaturas suspensas, que puedan obtener el título de la ESO o del Bachillerato sin haberlo aprobado todo. Esto, que tiene sus razones pedagógicas, ha despertado una especie de rebeldía o de indignación; sobre todo entre aquellos que no dudan de la escuela tal y como la conocieron.
Se argumenta, y es verdad, que esto inevitablemente baja el nivel académico de los alumnos, que no es más que una medida para rebajar las cifras de fracaso (altas, según los países con las que se comparen), que devalúa las titulaciones, que reduce la exigencia y desincentiva el esfuerzo de los alumnos más brillantes; etcétera, etcétera. Todo ello en una sociedad que ha sido educada en el paradigma de la democracia y la igualdad.
En esta sociedad nadie se indigna porque haya deportistas de élite, elegidos y preparados desde niños para que ganen medallas; pero muchos tienen sus reservas, incluso rechazan, que se haga lo mismo con los filósofos, los médicos, los físicos o los políticos, por citar algún ejemplo. La idea de formar élites, la idea de élite en sí misma, no es bien recibida; pero todos admiran a Descartes, a Platón, a Miguel Ángel, a Newton y a tantos otros que han hecho avanzar a la humanidad. Los hay incluso que respetan las monarquías pero recelan de aquellos que son abogados de éxito o arquitectos de prestigio porque sus padres y sus abuelos ya lo eran. En esta confusión, en el ámbito escolar, la mayoría defiende la igualdad de oportunidades y la equipara con la igualdad de los resultados; cuando tanto la una como la otra son entelequias, solo existen en la imaginación.
Por genética, por ambiente, por las leyes físicas, por las circunstancias, por la historia y las elecciones personales, por miles de factores conocidos y desconocidos, es imposible que haya dos seres humanos iguales; todos son únicos. Y con este hecho no estoy tratando de justificar las desigualdades sociales, jurídicas o de cualquier otro tipo; pero estamos hablando de otro tipo de igualdad.
Por el hecho de nacer, de estar aquí, de ser único en la especie, de tener unas capacidades y un potencial que no tienen los demás, todo ser humano debería ser cuidado por los otros, alimentado y querido, y también respetado en su diferencia; en su ritmo, en sus virtudes y también en su forma de aprender.
Si volvemos a la escuela, tan erróneo es descuidar a los que tienen dificultades por carencia como a aquellos que las tienen por exceso; es decir, los que no encajan. No es de recibo cualquier forma de educación que cierra puertas, que limita los caminos y los destinos e impone la forma de caminar. El estudio solo puede generar felicidad.
Hubo un tiempo en que la educación era un mecanismo de ascenso social; todavía lo es notoriamente en algunos países, como China. Cuanto más alto se llegara en el mundo académico tanto mayores serían las posibilidades de obtener un buen empleo y, en consecuencia, un salario mejor. Esto funcionaba cuando la demanda era alta y la oferta escasa; pero ahora no es así, ahora el esfuerzo y los recursos empleados en educarse no garantizan el acceso al mundo laboral. Las titulaciones no bastan.
El descenso en los niveles académicos, es decir las habilidades y conocimientos que tiene un alumno a una determinada edad, es evidente. A cierta edad, los alumnos leen, escriben y calculan peor y tienen menos conocimientos de los que tenía la generación anterior; pero esta es una afirmación tramposa. La selección era tal que muchos se quedaban por el camino y, claro, los que aguantaban tenían un nivel mayor; y también los descartados, los que no lo conseguían, además del convencimiento de que habían fracasado.
Mientras no se cambie el modelo escolar, bajar los niveles de exigencia solo está desplazando el problema hacia el futuro. Solo está dilatando el tiempo de permanencia en la escuela, pero el éxito sigue siendo para los que sean capaces de aguantar durante más tiempo; porque sigue habiendo selección.
Y, mientras tanto no se está educando; solamente se está formando técnicos, las personas necesarias para desempeñar los oficios o las profesiones. El resto, lo que en la escuela se aprende, es un barniz, datos, curiosidades que preguntan en los concursos, poco más. Y, por supuesto, los valores, las verdades oficiales sobre el Estado, la ética ciudadana, el ambiente, el origen y el devenir de los humanos y del mundo; aquello que necesita el poder para convencer.








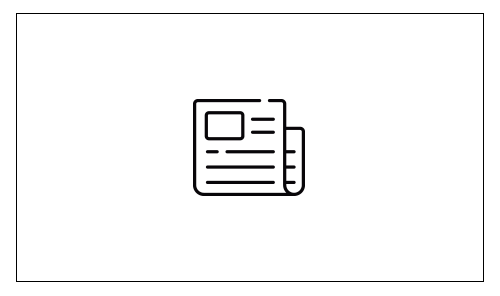
Quizás le suene este comentario: «La agenda oculta de la enseñanza es pseudo-fascista». Es de un compañero de blog y tiene fecha 2 de octubre de 2015. Es un magnífico análisis (como casi todos los que hace) del tema.
Un saludo.
He rescatado el texto en su totalidad: «La escuela tiene una agenda oculta de mopdo similar a los jugadores de póquer que engañan al contricante simulando una jugada que no tienen. La escuela nos hace creer unas intenciones (instruir y socializar al alumno) pero nadie explicita lo que sucede realmente en el aula, la auténtica naturaleza que subyace escondida bajo la impostura del centro de en señanza. Instruir mediante la dogmatización: esta es la realidad, así son las cosas…. Socializar es decir adaptar al alumno a su medio social mediante el sometimiento de la individualidad…..Evaluar mediante la evaluación cuantitativa de los alumnos sin tener en cuenta sus diferentes cualidades….» Suscribo por completo y por experiencia directa estas opiniones sobre todo en estos últimos años en que el pensamiento único totalizante nos machaca constantemente para «orientarnos» en la salvación de la humanidad….. Nada menos.
Un saludo.
Sin duda, el tema de la educación, es extremadamente amplio, importante y si lo miramos con detalle, no tomará mucho tiempo en que veamos en que realmente toca todos los aspectos de la vida. Todos, sin excepción.
De modo simplificado, a la educación la asociamos con la escuela, con las universidades, etc. No obstante, ésta toca aspectos que desbordan mucho más allá del adquirir conocimiento, más allá del sumar datos, fechas, nombres, clasificaciones, etc.
Como bien se comenta en el artículo, la educación actualmente pasa a ser un medio de preparar a la persona para que pueda cumplir una función social, profesional, etc. Se ve a la educación como una especie de entrenamiento para poder formar parte activa de la sociedad, de la economía y con suerte, de la cultura. En este contexto, está claro que algunos tendrán mejor entrenamiento que otros, dependiendo de la calidad de esta educación.
Pareciera que hemos olvidado que la educación no solo consiste en adquirir conocimientos a modo de estar llenando un recipiente vacío. Pero hay un aspecto olvidado y fundamental de la educación, la cual se deja de lado. Dicho aspecto es el Cuestionamiento.
Por ejemplo:
La educación tradicional enseña el debate de ideas más o menos opuestas. Sin embargo, no enseña ni practica el diálogo conjunto para investigar y cuestionar las ideas propias y ajenas simultáneamente.
La educación tradicional aporta el conocimiento. No obstante, no enseña, ni practica el cuestionar inteligentemente dicho conocimiento, ni permite descubrir o llegar a dicho conocimiento por cuenta propia.
La educación tradicional aporta conocimiento sobre aspectos externos y ajenos a la vida personal. Sin embargo, no permite el descubrir la relación entre el conocimiento y aspectos de la vida personal (salvo que uno se dedique a las ciencias neuro-psicológicas, psiquiátricas, etc.).
Es decir, en teoría se nos educa para poder abordar aspectos variados (matemáticas, arte, etc.), pero no se nos educa para abordar al único aspecto que permanece siempre con uno, es decir uno mismo.
En el contexto tradicional de la educación, se busca que el aprendiz, sea capaz participar y aportar por simple añadidura, desde el estrato al cual le corresponda o desde el cual sea capaz de alcanzar. Sin embargo, en una educación más profunda, se enseñaría a aportar al mundo no sólo por añadidura, sino mediante un proceso creativo de cuestionamiento y transformación, en donde ni el propio individuo está exento de dicho cambio.
Y el mundo actual, si algo requiere es de transformación, no solo de continuidad ni añadidura a lo ya establecido. Una disrupción creativa es imperativa.
Saludos cordiales,
Una breve añadidura a lo comentado previamente, es el importante aspecto de los errores.
En la educación tradicional, se nos introduce la idea del error. Desde el más tierno inicio, queda claro que aquel quien tenga más errores al responder, tendrá más dificultades. Y en cambio, se premia el acierto.
Sin caer en la frivolidad de afirmar que no existen los errores al dar una respuesta, tampoco podemos negar que los errores no se dejan de penalizar. Ello nos lleva a que, en innumerables aspectos, los errores o fallos se tiendan a negar, disfrazar, justificar, ocultar u obviar, tanto a nivel individual, cultural, etc.
Una educación distinta, puede incorporar los errores en el aprendizaje. De esta forma, cada error es una oportunidad para mejorar, modificar o replantear la forma en la que se entiende algo. Una educación de este tipo, nos ayudaría a entender a que cada error es una oportunidad para intensamente exponer nuevos aspectos a la luz de la razón, del entendimiento, del cuestionamiento. Cada error puede contener la semilla de un acierto.
Saludos,
Si, no es de extrañarse que todo lo que requiere pensar sea tachado como algo innecesario o como digno. Y los nobel ni siquiera tienen la importancia que le daban y ahora están manchados de corrupción.