
Se habla mucho del desapego hacia la democracia. Quizás el dato que mejor lo refleje sea el de la abstención en las elecciones. En este punto llama la atención el caso de Francia. En las pasadas elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, en un ambiente de fuerte polarización ideológica entre los partidos y candidatos que se presentaban, la abstención superó el 52%. El máximo histórico. Desde el 31% de las elecciones de 1993 no ha hecho más que aumentar. Con todo es especialmente llamativo el comportamiento de los jóvenes: se abstuvieron el 71% de los que tenían entre 25 y 34 años.
En realidad, no es tan difícil encontrar motivos que expliquen esta falta de interés por la democracia. Desde la generalización de los discursos de los políticos basados en la manipulación de datos y argumentos a conveniencia de cada uno, llegando al uso descarado de la mentira, pasando por la sistemática omisión en público de los principales problemas que tiene el país, hasta llegar al extremo de encontrarse en cada nueva convocatoria electoral con la desagradable sensación de tener que elegir entre candidatos cuya credibilidad, nivel intelectual y preparación para gobernar apenas se ha podido vislumbrar. Por no hablar del habitual sesgo de los medios de comunicación en su labor informativa y en sus análisis sobre la actualidad.
En estas condiciones no es sorprendente que cada vez haya más gente que decida abstenerse. Lo sorprendente sería lo contrario.
Sin embargo, aun suponiendo que esos defectos pudieran llegar a subsanarse algún día, la democracia adolece de otros problemas mucho más cruciales y difíciles de resolver. Principalmente los asociados a los dos principios claves de la democracia. Uno, el que atribuye a todos los ciudadanos el conocimiento suficiente sobre la situación del país, sobre los problemas a los que tiene que hacer frente y sobre la estrategia más adecuada para ello, así como sobre el candidato que está en mejores condiciones para hacerlo, principio plasmado en el sufragio universal. Y, dos, el que considera que ese conocimiento es básicamente el mismo entre todos los electores; traducido asimismo en el principio de “cada ciudadano un voto”.
Para reconocer la fragilidad del primero de esos dos principios bastaría imaginarnos como propietarios de una empresa con varios cientos de empleados que tuviera que encarar su futuro haciendo frente a problemas graves de diversa naturaleza. Lo inteligente en esa situación sería pedir opinión a quienes mejor conocen la empresa, su mercado, sus proveedores, las empresas de la competencia, sus conexiones financieras, etc., y no tener en cuenta sus opiniones por igual sino en función del conocimiento específico de cada uno de ellos y de los argumentos que nos aportasen.
Lo que probablemente no haríamos es dedicar nuestro tiempo a pedir su opinión a aquellas personas cuyo conocimiento de la empresa fuera muy reducido. Y, desde luego, lo que supongo que no haríamos es dejar que esas decisiones tan trascendentes sobre el futuro de la empresa las tomaran todos los empleados y, además, ejerciendo el mismo peso decisorio al margen de cual fuere su conocimiento respectivo sobre la empresa. Sin embargo, esto último es lo que, en el fondo, estamos haciendo con la gestión de nuestro país, que es mucho más difícil que la gestión de una empresa, en virtud de la democracia.
(…) el argumento que impulsó definitivamente el avance hacia el sufragio universal fue que, si bien la mayoría de los ciudadanos no sabían qué era lo que convenía al país, a medida que fueran participando en las sucesivas elecciones ejerciendo su derecho al voto irían interesándose más y más por los asuntos colectivos y por la política en general.
De hecho, cuando en los siglos XVIII y XIX la democracia empezó a tomar forma en Europa y Estados Unidos, uno de los aspectos que más costó decidir fue el de establecer quiénes y por qué debían tener derecho a votar. Al principio, se optó por limitar ese derecho a quienes tuvieran grandes propiedades, por creer que su capacidad para gestionarlas les acercaría a entender cómo debía gestionarse su país. Reconociendo que no era un criterio con mucho fundamento se fue ampliando hasta llegar al sufragio universal. Pero fue un proceso lento y muy discutido.
Así, por ejemplo, en 1830, varias décadas después de la catarsis social e intelectual que supuso la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, en Francia solo estaban autorizados a votar 140.000 varones. Pero, por aquella época, en Inglaterra no eran más de 400.000. En cuanto al voto femenino éste no se aprobó en Gran Bretaña hasta 1918, en España hasta 1931 y en Francia hasta 1946. Y en Estados Unidos no se aprobó el voto de la población negra hasta 1.967.
Al parecer, el argumento que impulsó definitivamente el avance hacia el sufragio universal fue que, si bien la mayoría de los ciudadanos no sabían qué era lo que convenía al país, a medida que fueran participando en las sucesivas elecciones ejerciendo su derecho al voto irían interesándose más y más por los asuntos colectivos y por la política en general.
Es decir, la propia participación electoral haría que la comprensión política de los ciudadanos sobre las necesidades de su país iría creciendo hasta alcanzar el nivel adecuado que justificase ante el resto de la sociedad el poder que ésta le había entregado, mediante el reconocimiento de su derecho al voto, para decidir sobre los destinos de la colectividad. Como si solo fuera cuestión de tiempo que ese proceso de educación política se generalizase y se concluyese.
Lo cierto, sin embargo, es que, transcurrido más de un siglo de esos debates, cuando ya todo el mundo sabe leer, cuenta con varios años de educación escolar e incluso universitaria, y cuenta con innumerables fuentes de información, no parece que el ejercicio de votar nos esté sirviendo a los ciudadanos para desarrollar nuestra capacidad de entender lo que necesita el país.
Diríase que algo lo ha estado impidiendo. Quizás el esfuerzo de autoeducación política que debemos hacer cada ciudadano es demasiado grande y/o requiere demasiado tiempo. Quizás la falta de transparencia de los partidos y de las instituciones nos lo ponen muy difícil. Quizás el papel que han asumido los partidos como representantes de la ciudadanía en la actividad política diaria nos ha hecho creer que esa educación política que se requería de cada uno de nosotros podía limitarse a la necesaria para identificar el partido en el que delegar nuestra confianza política. Quizás, una combinación de todas estas causas y de algunas otras.
Lo cierto es que nos hemos acostumbrado, y damos por bueno, tener un sistema político que tiene mucho de absurdo, hasta el punto de que, en nuestra esfera privada, en la gestión de nuestros intereses privados (el que los tenga), ninguno consideraríamos aceptables sus criterios de funcionamiento.
¿Quiere esto decir que la democracia es un sistema político equivocado? No, lo que quiere decir es que la democracia tiene todo el sentido como modo de organizar la vida colectiva si, y solo si, la gran mayoría de los ciudadanos llevan a cabo ese proceso de autoeducación política antes mencionado. En ese caso, la ciudadanía sería cada vez menos manipulable, más libre y capaz de regir sus destinos colectivos.
Pero, para que esto sea posible, quizás deberíamos empezar por reconocer que el sistema político que ahora tenemos es una especie de auto engaño y que ni siquiera debería llamarse democracia. Si no establecemos la diferencia entre lo que tenemos y la democracia de verdad, difícilmente nos sentiremos motivados a asumir nuestra responsabilidad y hacer los deberes que a cada uno nos competan.









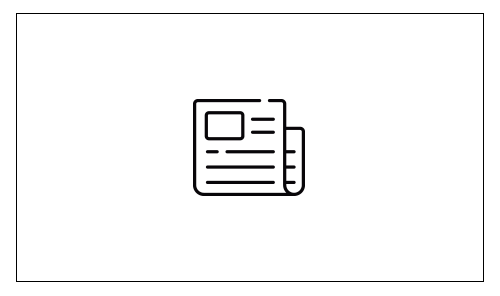
Apreciado Manuel
Oportuna reflexión sobre algo a lo que deberíamos dedicar más tiempo.
En mi opinión si la democracia está en decadencia en vez de irse auto perfeccionando es porque interesa que así sea. Lo de Francia, la abstención, también nos dice muy claramente que los políticos de turno nunca se sentirán desacreditados por una abstención creciente. Algo que nos tendríamos que aplicar nosotros cuando se nos llama a la abstención masiva como manera de dejar en evidencia la manipulación electoral.
Es curioso que en la época de las redes sociales, y más entre los jóvenes, no se haya dado una campaña para promover el voto nulo, manifestando sobre la papeleta de voto un mensaje más o menos común de rechazo al sistema. Aunque fuera el dibujo de una “peineta”. Cuando el personal (no sólo en España) se moviliza para votaciones Eurovisivas y similar.
¿Tanto habría costado una campaña que hubiera llevado ese voto nulo hasta un 8% del censo que se quedó en casa? O es que en realidad había pánico en el establishment de que aprovechando las elecciones una cantidad significativa de ciudadanos deslegitimara el sistema de manera no violenta, sin piquetes, ni saqueos, etc… Aprovechando las herramientas que el sistema provee para decidir su representación.
Que ese 8% pudiera pasar en el furo a un 12% y después a un 20%… sin violencia, pero si “empoderando” de manera efectiva a esos ciudadanos que hasta ahora se auto marginaban y así no creaban problemas (como los “españolistas” en las elecciones a la Taifa en las Taifas separatistas).
¿No fue eso lo que consiguió Trump, y fue lo que le hizo ganar, y de ahí gran parte del odio que se le profesa?
¿No fue eso lo que disparó la participación en su reelección hasta el punto de que hay grandes dudas de pucherazo en su contra? (yo creo que lo hubo)
¿No es eso, en el fondo, la existencia de Trump, lo que desde la orilla opuesta, está “legitimando “la necesidad de regresar a cierto voto censitario? Bajo parámetros “woke” supongo.
La vigencia de la Democracia es directamente proporcional al miedo de que se tenga a que las personas participen en ella.
Es curioso que muchos de los que abominan de Franco no caen en que la justificación que se daba del por qué de la no adopción del modelo estándar de democracia, se hacía porque
– No estábamos maduros socialmente
– Nuestra madurez tenía que estar ligada a un determinado grado de desarrollo económico.
Y que lo que se contemplaba es que alcanzado ese desarrollo social y económico si sería posible.
Respecto los puntos 1 y 2 que menciona. Si no acaban de salir adelante, y más en el XXI, es porque desde más arriba no interesa.
También tenemos el caso de Uropa y la manera tan poco democrática y tan despótica en que se nos gobierna. Sólo hay que ver el nivel de la Van der Leyden esa para darnos cuenta que detrás hay otros que no quieren dar la cara. Y luego nos quejamos de la falta de democracia en China y Rusia. Teniendo en cuenta, sólo hay que ver lo del gas, las prohibiciones a los coches, etc que se delegan decisiones y soberanía de manera cada vez más sospechosa.
Y de la OTAN para que decir nada. Visto lo visto.
Un cordial saludo
Precisamente esto mismo vengo observando y señalando desde hace tiempo. ¡¡¡No nos representan!!! Y estamos huérfanos. Las ideologías y sistemas de partidos políticos han perdido el norte. Las Big Tech están invadiendo todos los escenarios sociales y productivos con sus sistemas…
Tema que Otras Políticas ha tratado desde hace años. La realidad es cada día peor.
En 2013 Eurostat publicó la valoración de los ciudadanos europeos de varios parámetros de los entonces 28 países: Los dos más importantes Sistema Político y Sistema Judicial dieron 3.5 y 4.6 sobre 10. En España fueron 1.9 y 3.6 sobre 10.
La dinámica actual de los tenidos por estados democráticos es ya claramente Despótica, Totalitaria y Adoctrinadora. Hay códigos penales que te llevan a la cárcel por opinar.
La legitimidad libremente otorgada al sistema es bajísima. Esto es un indicador adelantado de la muerte de un sistema político. (Guglielmo Ferrero, 1939)
La Gestión Gubernamental del llamado «ESPACIO COGNITIVO» ya es la propia de Orwell y otros autores de distopias que creíamos imposibles. En Madrid la OTAN acaba de oficializar su intervención en dicho espacio. Es decir, nuestras mentes, su educación y la información que se les «debe» dar.
No voy a extenderme pero me uno a la petición del compañero Pasmao de que esta cuestión está ya en fase crítica y demanda mucha más atención por parte de todos.
Casos como este hay a cientos cada semana. https://www.youtube.com/watch?v=DN_WpaAgS6w en el «Mundo Libre».
Saludos
No recuerdo el número de definiciones que la palabra «democracia» ha tenido a lo largo del tiempo (Manu sí lo recordará). Sólo con eso queda deslegitimada políticamente ya que cada cual la aplicará a conveniencia.
Si a eso añadimos los diferentes calificativos (también bastante numerosos) tendremos que -como se dice en el artículo- estamos en una especie de «autoengaño» colectivo, fruto de una propaganda interesada en confundir y someter.
Muy interesantes los comentarios y la percepción ciudadana de que -como decía Ortega en las cortes republicanas- «no es eso».
Las democracia en su mejor sentido es el sentimiento colectivo de una sociedad en cuanto a sus problemas reales (no imaginarios) y cómo afrontarlos para beneficio de todos. Es una orquesta donde todos participan con diferentes instrumentos musicales para conseguir la armonía final, incluso prescindiendo de «director».
Bases reales de una democracia real existen: igualdad de todos ante la ley (por lo tanto igualdad de voto y listas abiertas), desconfianza permanente y control de los poderes delegados (incluida su revocación inmediata), libertades públicas, derecho a informar y estar informado de todo lo público, asunción de responsabilidaders personales (incluso penales) por irreguilaridades públicas, etc.etc. No es tan difícil.
El día que salgamos de esta ensoñación y apaguemos las televisiones para encender los cerebros, quizás empezaremos a aproximarnos un poco…
Un saludo.