
En el sentido económico, una burbuja es un aumento excesivo e injustificado del valor de un bien, provocado generalmente por la especulación. Hasta que la realidad se impone y la burbuja estalla, dejando tras de sí un montón de deudas. Sucedió con los tulipanes en los Países Bajos del siglo XVII, con el crack de 1929, con las páginas puntocom en los últimos años del siglo XX, con la vivienda en distintos países y momentos de la historia, y ahora está sucediendo con la educación.
Aunque hay ejemplos puntuales de lo contrario, como el de Steve Jobs o el de Amancio Ortega, las estadísticas señalan claramente que el paro es menor y los salarios más altos para aquellos que tienen estudios superiores que para los que no los tienen. Llegar a lo más alto de la educación reglada ofrece más garantías de encontrar un trabajo.
En consecuencia, pagar por recibir una educación parece una inversión rentable. Los particulares invierten en educación para garantizarse un futuro mejor y, en menor medida, para ser menos ignorantes y tener una vida más completa. Y los Estados también lo hacen porque los beneficios de la educación repercuten en la sociedad, aumentando la formación del país, su competitividad y, en definitiva, la prosperidad y el bienestar generales. La realidad, sin embargo, parece indicar otra cosa.
El deseo de la gente de adquirir más “bienes educativos”, es decir, más títulaciones, para luego venderse más caro en el mercado laboral, está provocando un aumento desmesurado de la oferta y de los precios, hasta que llegue un momento en que se deprecie su valor. De hecho, ya está ocurriendo.
Debido al aumento del número de universidades y de estudiantes, al mismo tiempo que están disminuyendo los empleos, hay más licenciados, graduados y doctores de los que el mercado puede absorber. Y, aunque estos titulados superiores tienen más facilidad para encontrar un trabajo, hay una sobrecualificación generalizada y los salarios para un cargo acorde con la titulación son considerablemente menores que los que se recibían hace unos años.
Con todo, aunque la inversión es más arriesgada, parece obligado hacerla; al menos para cursar determinadas titulaciones que todavía ofrecen ciertas garantías. Ahora bien, si el gasto en educación es rentable para el que obtiene una titulación superior, ¿quién debe pagarlo? ¿El Estado o aquellos que van a recibir directamente sus beneficios?
Como cualquier servicio, la Universidad la puede pagar toda la sociedad, a través de los impuestos, o principalmente el que la usa, esto es, los estudiantes. Entre ambos extremos, representados por los países escandinavos y Alemania, donde la matrícula es gratuita, y países como Chile y los Estados Unidos, donde los alumnos asumen la mayor parte del coste, podemos encontrar numerosas situaciones intermedias; como la de nuestro país, en el que el Estado paga el 80% del coste de la universidad pública para todos los alumnos con independiencia de su renta, y el 20% restante corresponde a los estudiantes. Existiendo además un sistema de becas para aquellos que no pueden asumir las tasas.
En Estados Unidos entienden que es el titulado el que va a obtener la mayor parte del beneficio de sacarse una carrera y, en consecuencia, es el que debe correr con la mayor parte de los gastos. Para cubrirlos, si no dispone de algún tipo de beca ni de fortuna personal o familiar, lo habitual es que solicite un crédito, que devolverá una vez finalizados los estudios, al incorporarse al mundo laboral. Y lo que está sucediendo es que esta incorporación no se produce o los sueldos que se reciben no permiten devolver el préstamo, que se renegocia y se arrastra durante décadas. El pago del préstamo dificulta la adquisición de una vivienda, la formación de una familia y, en general, abandonar la precariedad. En vez de conseguir una vida mejor, el paso por la universidad conduce a una vida con más dificultades.
En 2017, la deuda de estos estudiantes era de 1,3 billones de dólares (una cantidad similar al PIB de España) y afectaba a 42,4 millones de estadounidenses de los que el 10% ya no estaba devolviendo el préstamo. Había 130.000 millones de dólares de impagados y este dinero no devuelto está repercutiendo, sin duda, en el consumo y la inversión.
En el entorno europeo, se postula que la universidad en una herramienta de igualación social y eso justifica que gran parte o la totalidad del gasto en educación superior lo realice el Estado, a fin de promover la equidad y la igualdad de oportunidades. Pero los datos lo desmienten. Es mucho más fácil llegar a la universidad y mantenerse en ella cuando se es hijo de universitarios. Ya desde el principio, desde los primeros años de paso por la escuela, no se parte de una situación de igualdad y no es suficiente con las becas. Las becas no cambian una situación social. Incluso con un sistema educativo totalmente financiado por el Estado, las probabilidades de llegar a la Universidad de un niño o una niña que hayan nacido en una familia con pocos ingresos, en un barrio desfavorecido y de progenitores con un bajo nivel educativo son mucho menores que las de aquellos que nacieron en un entorno acomodado.
Aunque hubiera suficientes becas para costear los estudios de cualquiera que acceda a la Universidad, los alumnos más pobres no disfrutan de ellas porque han abandonado mucho antes el sistema educativo. Y en resolver este problema, y las circunstancias que lo propician, es dónde debería concentrarse la mayor parte del gasto; además de replantearse la forma de educar y lo que se pretende con ello.
Aunque hubiera suficientes becas para costear los estudios de cualquiera que acceda a la Universidad, los alumnos más pobres no disfrutan de ellas porque han abandonado mucho antes el sistema educativo.
Comparado con otros países de nuestro entorno, nuestro país es de los que tienen mayor porcentaje de fracaso escolar y abandono temprano y también uno de los mayores porcentajes de titulados universitarios; con una gran carencia de titulaciones intermedias. En vez de que el reparto de los logros académicos se ajuste a la forma de una campana de Gauss, presenta el perfil de los camellos, con dos jorobas separadas.
La universidad pública es un servicio que se costea entre todos pero que principalmente aprovechan las rentas más altas. En vez de ser distributivo es un reparto regresivo. Solo un 2 % de los universitarios proceden del 10% más pobre de la población, mientras que más del 30% pertenece al 10% más rico. Tal y como está planteada la educación en este momento, con intención profesionalizadora, los que no van a la universidad no solo no reciben sus beneficios, sino que están pagando para que otros los tengan; es decir, están sufragando los estudios de los que van a ser sus jefes.
La opción de que sean los propios estudiantes los que se paguen sus estudios termina expulsando de la educación superior a las clases más desfavorecidas; pero, la opción actual en la que el Estado financia la mayor parte de los costes sea cual sea la renta de los estudiantes, tampoco evita que las mejores titulaciones terminen concentrándose en las clases más privilegiadas.
En muchas profesiones, para obtener un empleo no basta con tener la titulación universitaria básica, sino que hay que seguir acumulando títulos, cursando uno o varios másteres y un doctorado. Y estos estudios, que son más específicos y están en lo más alto de la escala educativa, tienen mayor valor de mercado, pero también son más caros y están menos becados por el Estado, o no lo están en absoluto. De forma que siempre hay alguna titulación que la mayoría no puede costearse; salvo que su talento y rendimiento académicos sean excepcionales y haya alguna entidad dispuesta a financiarlo.
La intervención del Estado en los mercados puede tener consecuencias catastróficas y, al hacerlo en el mercado de la educación, en la forma en la que lo está haciendo, tal vez esté aumentando la burbuja y consiguiendo el efecto contrario de lo que pretende; al facilitar el acceso masivo a la educación superior ofreciendo créditos fáciles, con pocos requisitos y obligaciones, está aumentando la demanda y, en consecuencia, los precios, de forma que se gasta más dinero del que se puede recuperar, porque la formación y los títulos que se obtienen no se pueden rentabilizar.
Para la educación superior orientada a la capacitación para el empleo, se podrían buscar otras fórmulas de financiación mejores que el gasto privado o la gratuidad total, a cargo de las arcas del Estado. Y una de ellas podría ser que los estudiantes que recibieran una ayuda del Gobierno estuvieran obligados a devolverla, una vez que estuvieran trabajando y recibieran ingresos por encima de un cierto nivel. Y sobre esta fórmula caben numerosas variantes: condonar deuda por servicios prestados, por resultados académicos excepcionales, por logros en investigación, etcétera.
Esto, para ser eficaz, debería venir acompañado de otras medidas; como que los requisitos para acceder a un crédito estatal se establecieran con criterios de renta y mérito rigurosos y no estuvieran sujetos a intereses electoralistas; o que cada universidad tuviera sus propias políticas de admisión y la posibilidad de becar a los alumnos que considerara.







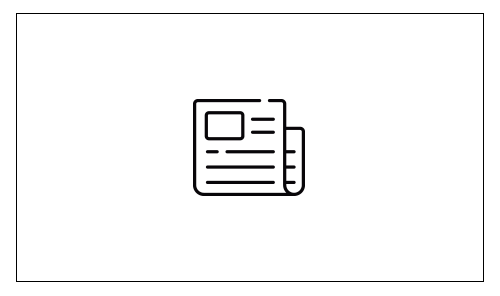
Con respecto al concepto de partida me gustaría precisar que las modernas burbujas son, más que un arrebato especulativo, un sobre -dimensionamiento de la actividad y de los precios de algunos activos muy por encima de lo económicamente sostenible.
Esto es ya un rasgo ESTRUCTURAL de las economías modernas que, en general, carecen de suficiente Industria o recursos naturales “exportables” que lo compensen en un entorno globalizador obligado pero que los más inteligentes ya comienzan a revertir..
Es decir, las actuales burbujas no son fruto del azar sino del diseño gubernamental para retrasar la percepción del empobrecimiento real que está viviendo nuestra sociedad y la civilización a la cual pertenecemos.
No es momento de entrar en explicaciones complejas y quizás controvertidas pero así es la cuestión por heterodoxo que pueda parecernos desde el final abrupto de Bretton Woods en 1971.
Por poner un ejemplo, vale la pena recordar Tres Indicadores Relevantes de actividad para ver que ha hecho falta un complejísimo montaje jurídico con numerosas leyes actuando al unísono para poder producir, no ya la burbuja financiera –que solo es un síntoma y un instrumento–, sino el crecimiento pasajero del empleo, del crédito, de la población usando para ello la vivienda.
Crecimientos todos ellos artificiosos e INSOSTENIBLES pero que sirven para ocultar durante algunos ciclos electorales la realidad económica y el proceso de pauperización en marcha.
Al final de Aznar.
1. Máximo de licencias de vivienda nueva por año ………….375,000
2. Inmigrantes (reducción del costo de mano de obra y generadores de demanda, consumo y PIB)…………….1.7 millones
3. Deuda bancaria con el extranjero (para sustentar emisión de crédito)………….200,000 millones de euros.
No sabemos lo que hubiera hecho Rajoy porque se lo impidió el 11-M pero Rodríguez Zapatero, de la mano de su equipo de asesores, con David Taguas al frente, mejoran notablemente los registros de Aznar.
Así, al final de Zapatero, tenemos.
1. Máximo de licencias de vivienda nueva por año…………..800,000
2. Inmigrantes……………5.0 millones.
3. Deuda bancaria con el extranjero…………600,000 millones de euros. (Principalmente desde Cajas europeas)
Poco antes del reventón de esta estúpida y nefasta burbuja hiperkeynesiana , David Taguas (de la oficina económica de Zapatero) se convierte en flamante presidente de SEOPAN –patronal de las grandes contratistas de obra pública e infraestructuras varias– donde seguirá hasta su fallecimiento a causa de un infarto hace pocos años. Descanse en paz.
Más o menos esta es la historia cuyos entresijos son de lo más jugoso. La lista de leyes, reglamentos, directivas y otras normas no cabría en este espacio pero se las pueden imaginar ustedes.
Desde visados y leyes de extranjería, procesos administrativos de inmigración, crédito subvencionado para la compra de vivienda mientras el crédito industrial no bajaba de entre el 8 y el 10%, cesión masiva de deuda titulizada, normas de empadronamiento y servicios asistenciales fraudulentos inducidos y tolerados por la propia Admon. del Estado, impedimentos fiscales a la inversión bursátil privada para conducirla a vivienda, etc, etc, etc. Un rosario de disposiciones jurídicas sin las cuales las «Burbujas» no podrían existir.
También recordarán ustedes, por ejemplo, la frase de Miguel Sebastián, asesor y luego ministro del Zapaterismo, cuando dijo en 2007 aquello de “Aquí cabemos 66 millones”. Frase que hizo titulares y produjo escalofríos entre los más avisados porque confirmaba que ya se había usado en muchísimos “Power Points”.
Lo mismo ha sucedido en la Educación donde la vida escolar y académica se ha alargado unos 6 u 8 años por ambos extremos (infancia y juventud) para obtener resultados mucho peores que en los sistemas anteriores a todos los niveles y encima hacer imprescindibles unos Masters y Doctorados de bochorno pero eso sí: Muy caros. TODO ES PIB y el PIB, hoy, es apenas Consumo, Gasto, por lo cual si te endeudas puedes ser “Tan Rico en PIB como quieras”. Es decir, otro monumental engaño desde el Poder.
En USA la burbuja de crédito estudiantil hace mucho que superó los Dos Billones de Dólares (billones españoles). Aquí hemos pasado de unas 12 a 80 universidades con “graditos” y “mastercitos” de risa. Si serán de risa que ya ven ustedes cómo se dan o que el actual presidente de Gobierno oculta su tesis de Doctorado que se supone un documento Público.
Pero echen una ojeada a lo que cuesta una pésima educación impartida en un sistema degradado que antes tenía un Bachiller serio y unas Licenciaturas de cinco o seis años muy duras y muy económicas.
Tenemos ante nosotros una estafa generacional tolerada e implantada desde Europa con una mala copia de un sistema en derrumbe en todo occidente: El sistema de enseñanza USA sin sus universidades de élite pero ya con sus astronómicos costes.
Recuerden que ya hace años la prensa, el País, contaba que ningún bachiller inglés podría pasar el examen de acceso a la Politécnica de Shanghái y que el primer país europeo en la Olimpiada Matemática Mundial es Holanda en el puesto 22. España el 60 y Finlandia –el modelo que nos meten por los ojos– es el número 66.
Como sigamos esperando que esto lo resuelvan los mismos partidos e instituciones que lo han creado me parece que lo llevamos claro.
Un saludo
Alemania si apuesta por la formación estatal(pagada por todos) es por algo. Son el país más culto y formado de Europa, con la gente más competitiva del mundo. Aquí de lo que se trata es del negocio y en ello los bancos quieren captar nuevos clientes, y entre esos nuevos clientes están los universitarios. Eso es lo que está en juego, el negocio, lo demás les da igual. Una sociedad con gente formada y con estudios, repercute en mayor bienestar, mayor seguridad, mayor prosperidad y mayor competitividad laboral e industrial, es decir, en beneficio de todos.