
Cuentan que W. Holmes, Juez del Tribunal Supremo de los EE UU, al despedirse de otro Juez más joven y tras decirle este algo así como a hacer Justicia, Holmes se dio la vuelta y, con cierto enfado, le contestó de hacer Justicia nada, a aplicar el Derecho, que somos Jueces.
Es cierto que este comentario se enmarca en la discusión entre los partidarios de que los jueces puedan controlar las leyes dictadas por el Parlamento y los que, como Holmes, eran partidarios de aplicar la ley y punto. Hoy ese debate está superado y, tanto en el mundo anglosajón como en el derecho continental europeo, a través de distintos procedimientos, se admite que las leyes están sometidas a la Constitución y que los jueces pueden controlar ese sometimiento.
Pero la anécdota de Holmes tiene más derivadas.
Nuestra Constitución, copiando una fórmula clásica en el constitucionalismo democrático, dice que la Justicia emana del pueblo.
Esta engañosa afirmación no tiene más significado que, muerto el Antiguo Régimen en el que la fuente del poder era Dios, en la democracia todo poder tiene su origen en el pueblo. Es decir, los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- ejercen un poder que emana del pueblo como titular de la soberanía.
Esto simplemente supone que el pueblo es la fuente de legitimación del poder, pero, obviamente, no implica que el pueblo -entendido ahora como mayoría u opinión mayoritaria- adquiera mágicamente la razón en cualquier debate, ni que deba dirigir el criterio con el que hayan de gobernar, legislar o juzgar los poderes del Estado.
Hace poco en este blog, se ha comentado la potencia uniformadora que, en los últimos tiempos, está adquiriendo lo políticamente correcto.
Existe una enorme presión social, mediática y política para que nada ni nadie se salga de ese supuesto consenso. Y esta corrección nos desliza hacia la simplificación de problemas complejos, como nutriente básico de la preocupante deriva de las democracias hacia los populismos.
Esa misma simplificación e imposición del pensamiento único se está pretendiendo trasladar, de una forma irresponsable, al ámbito de la justicia.
El pueblo soberano tiene una determinada idea de lo justo y lo injusto que se alimenta precisamente de ese consenso simplificado de lo políticamente correcto.
A partir de esa idea preconcebida de la justicia y desde un conocimiento absolutamente ínfimo de lo que se juzga, surge una presión social de la que es difícil sustraerse para que los jueces hagan justicia, precisamente en el sentido exigido por la mayoría bienpensante.
Claro que los jueces tienen su propia ideología y, en cuanto esta condiciona incluso nuestra percepción de la realidad, también afecta al modo en que interpretan los hechos del caso y aplican el Derecho. Por cierto, cuanto más culto sea el juez, menor rigidez tendrán esos esquemas doctrinales y menos influencia tendrán en sus decisiones.
El juez sin ideología es hoy un imposible (y una IA judicial tampoco lo sería, dado que estaría condicionada por una suerte de ideología a través de sus programas y algoritmos), pero lo que me parece peligroso es que se pretenda imponer, desde la presión social de lo políticamente correcto, una justicia populista, con todos los defectos de esta forma de pensamiento: la simplificación como forma de abordar los problemas, la doctrina correcta como guía de actuación y la recta solución acorde con esas dos premisas.
Esta deriva resulta especialmente grave en el ámbito de la justicia penal. Las democracias han ido evolucionado precisamente a partir de la limitación del poder punitivo del Estado, mediante el establecimiento de una serie de garantías que protegen a la persona a quien se acusa de una infracción. La garantía más básica se resume en la llamada legalidad penal: nadie puede ser condenado sino por un delito, tipificado antes de cometer el hecho supuestamente delictivo por una ley clara y precisa, que no puede ser objeto de una interpretación extensiva o analógica.
En los últimos tiempos se observa una tendencia a tratar de imponer, a toda costa, lo políticamente correcto en dos ámbitos que se encuentran en las antípodas: en la delincuencia económica (palo al rico o al defraudador, caiga quien caiga) y en lo que podríamos denominar delincuencia de género, en la que podría incluirse desde propiamente la violencia de género hasta lo que el Código Penal llama delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
En referencia a estos últimos, por supuesto que vivimos todavía en un modelo patriarcal que debe seguir evolucionando, pero seguiríamos profundizando en lo patriarcal si jaleáramos cual jauría las condenas sin ley previa y cierta y sin juicio justo, que analice en profundidad y con rigor los hechos y el Derecho aplicables.
Si consideramos, tras un examen serio, que la ley penal no protege todavía suficientemente determinados bienes jurídicos, es legítimo que se plantee su reforma; pero no lo es que se exija de los jueces condenas acordes con la justicia del pueblo, que ignoren los principios que se han ido asentando en defensa de la seguridad jurídica y de los derechos de los ciudadanos.
Los jueces están para aplicar la ley y el Derecho. No para satisfacer la justicia de lo políticamente correcto. Si no tenemos esto claro, nos deslizamos por una peligrosa pendiente.







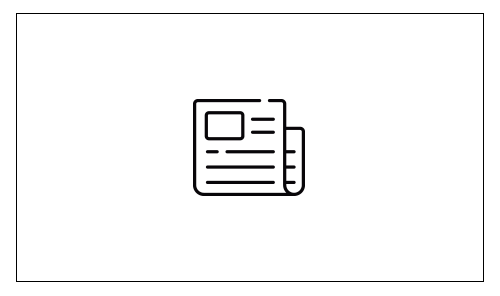
Estando de acuerdo a grandes rasgos con el contenido del artículo, tampoco podemos olvidar quienes hacen las leyes y el carácter de las mismas. El Derecho es el «brazo armado» de la Justicia (la herramienta). Pero cuando las leyes son injustas (van contra la Justicia) siempre cabe la rebeldía. Por eso la teoría que sustenta el estado de Derecho como pilar de la democracia, debe tener en cuenta que casi todos los estados tienen leyes (son de Derecho) aunque estén gobernados por sátrapas, dictadores, iluminados, etc. cualquiera que sea el sistema o régimen político.
Deberíamos entonces profundizar más en el sentido (o espíritu) de las leyes como normas de convivencia consensuadas socialmente y, por eso , de obligado cumplimiento. Las leyes «mandan por la razón y la voluntad» (Santo Tomás, siglo XIII). Es esa razón y voluntad comunes de los pueblos para vivir en paz y armonía, la justificación de las reglas o normas que se imponen.
Si nos damos cuenta nada que ver con lo que conocemos como «democracias liberales» o «constitucionales» donde más bien se proyecta lo que Dalmacio Negro llama «La ley de hierro de las oligarquías» donde, siguiendo al mismo autor: «crecen indefinidamente legislación y privilegios que benefician sólo a las oligarquías» mientras someten a servidumbre a los pueblos.
Un saludo.