
El 6 de diciembre de 1978, los españoles votaron en referéndum la Constitución más duradera de nuestra historia. Cumple 43 años, con apenas dos reformas puntuales: la primera para permitir a los ciudadanos de la Unión Europea votar en las elecciones municipales y la segunda para constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria, tras la crisis financiera de 2008.
Parece un buen momento para reflexionar sobre qué es eso de una Constitución y por qué parece tan importante.
Las Constituciones hablan de un camino de aventura. La aventura del ser humano en búsqueda de su libertad. Surgen como el gran descubrimiento para ir limitando al poder absoluto, creando un espacio donde la persona fuese invulnerable frente a ese poder. La aspiración era colosal. Y se fueron dando pasos para maniatar al Leviatán.
El monarca absoluto recibía el poder directamente de Dios y hacía la ley, la aplicaba y juzgaba (a través de sus delegados). Además, si las acciones del rey causaban daños y alguien tenía la osadía de quejarse se inventó aquello de King can do no wrong, con lo que ajo y agua…
Alrededor de los burgos, emergió una ciudadanía con poder económico, que podía incluso contratar ejércitos mercenarios y que fue retando al rey y a la nobleza. Y así las limitaciones al poder absoluto se fueron recogiendo en un texto que, en un principio, era una suerte de pacto entre el rey y las clases sociales.
Aunque el proceso constitucional es un continuo con muchos hitos, se suele situar como momento estelar la rebelión de nueve colonias británicas en Norteamérica ante la llamada Stamp Act. El rey Jorge III necesitaba dinero para sus campañas y se le ocurrió que las emergentes colonias pagaban poco a las arcas públicas. Parece que entonces en las colonias la gente leía muchísimo (no había Netflix) y empezaba a surgir una prensa libre que tenía una gran tirada. El Stampt Act era un tributo que obligaba a que todo lo que se publicara se hiciera en papel timbrado y producido en Londres, pagando una determinada cuota. Su imposición provocó un verdadero cataclismo en las colonias. En 1765 representantes de las nueve colonias se reunieron en Nueva York y contestaron al rey que, dado que en el Parlamento británico no había representantes de las colonias, no podían imponerles impuestos; acuñando la máxima de no taxation without representation.
En ese año 1765 se proclama la Declaration of Rights and Grievances y el éxito de las colonias rebeldes pone de moda las Declaraciones de derechos que se recogen en textos constitucionales.
En esta primera fase constitucional, lo relevante es controlar el poder del rey y la clave está en reservar determinadas materias al Parlamento. Aquellas materias eran las más directamente conectadas con los derechos de los ciudadanos y con su dinero. Así, la regulación de los derechos y la capacidad de establecer impuestos se reservan a una ley del Parlamento. El rey no puede regularlas sin pasar por los representantes de la ciudadanía. Surge así la reserva de ley, como uno de los primeros principios de lo que hoy conocemos como Estado de Derecho.
El segundo gran hito que convierte a las Constituciones en lo que hoy son también tiene un protagonista norteamericano: el juez Marshall. Hasta entonces el poder del Parlamento no estaba sujeto a límites y se ilustraba con la máxima de que podía hacerlo todo menos convertir a un hombre en mujer (por aquel entonces, era la misma imagen de lo imposible). En la Sentencia de 1803, Marbury vs Madison, el Tribunal Supremo de los EE UU dice que el Parlamento no puede hacer lo que quiera, que sus leyes están sujetas a la Constitución y declara, por primera vez, la inconstitucionalidad de una ley del Parlamento. Aunque esta sentencia es mítica y se estudia en todas las escuelas de Derecho, lo cierto es que fue un caso en el que el Tribunal Supremo se puso de perfil: en las elecciones de 1800 T. Jefferson había derrotado al Presidente J. Adams y éste aprovechó los últimos días de su gobierno para nombrar a una serie de cargos judiciales y “controlar” ese poder (¿nos suena?). El nuevo secretario de Estado, Madison, negó el acta de nombramiento a alguno de los jueces, entre ellos Marbury. Y el caso de éste llegó al Tribunal Supremo, que no quiso meterse en el jaleo y declaró inconstitucional la ley que le había atribuido jurisdicción para enjuiciar el caso, por contraria a la Constitución. Caso resuelto.
Pero el gran avance de la Sentencia es que declara que las leyes están sujetas a la Constitución y que los jueces pueden inaplicar una ley que consideren inconstitucional. Tan brillante y novedosa es la idea que pronto llega a Europa. La Constitución austriaca de 1870, obra del gran jurista austriaco H. Kelsen, recoge por primera vez la figura de un Tribunal Constitucional encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes; y la idea se extiende por todo el continente.
Hoy las Constituciones se dice que emanan del pueblo, como titular de la soberanía; y establecen los derechos de las personas, las reglas básicas en las que se organiza el poder y los límites y equilibrios entre poderes para que, a través de recíprocos controles, no existan poderes absolutos.
Cabe preguntarse, si tan importantes son las Constituciones, por qué hoy la ciudadanía tiene una fundada sensación de decepción y descrédito, como si fueran papel mojado.
Los Tribunales Constitucionales están fuertemente cuestionados (y no sólo en nuestro país). Y esto es un problema dado que son los guardianes de la Constitución. Conscientes de que gran parte de la lucha política se va a terminar dilucidando en esos Tribunales, los partidos políticos han tratado de colonizarlos, con bastante éxito (por cierto). La ciudadanía percibe a esos Tribunales como una prolongación del juego político y no como un juez imparcial que defiende a la Constitución, como santuario de los derechos de las personas.
De esta lucha política tampoco se escapa la justicia ordinaria, que es el primer dique de contención de los poderes políticos y de defensa de la Constitución. También aquí la obsesión de los partidos es tener bajo control a aquellos tribunales que directamente fiscalizan la acción de gobierno. Y aunque aquí las barreras son más difíciles de sortear, poco a poco y a modo de gota malaya, la política va ganando espacio a la justicia.
Pero hay algo más. Manuel Bautista señalaba en su post sobre la igualdad cómo ha surgido en los últimos tiempos una nueva casta de mega ricos que acumulan una buena parte del poder económico del planeta y tienen una capacidad inimaginable de influir en los acontecimientos políticos. Y existe la incómoda sensación de que esta nueva clase tiene el poder de manejar los hilos detrás del teatrillo político. Las Constituciones hablarían así de unos poderes y unos equilibrios entre ellos que tendrían poco que ver con el poder real. Y este no parece sujetarse a Constitución alguna.
En el proceso evolutivo del ser humano en búsqueda de su libertad siempre se han ido encontrando soluciones a los nuevos retos. Y el que ahora afrontan nuestras democracias representativas es descomunal. Quizás deberíamos empezar a plantearnos el siguiente paso evolutivo, a través del cual las Constituciones afronten las actuales relaciones de poderes y conciban límites efectivos que garanticen un verdadero espacio de libertad a la persona.







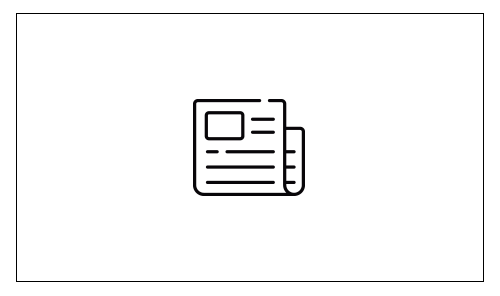
Buenas tardes Don Isaac
No soy experto en constitucionalismo, pero desde mi pedestre y lega condición las cosas parecen verse de otra manera.
Habría que examinar hasta que punto nuestra Constitución y otras vecinas han sido emanadas del pueblo. Yo creo que no han sido emanadas del pueblo, que son (o han sido) fruto de una élite que de manera despótica necesitaba que la plebe aceptase una serie de cauces que controlasen poderes despóticos, por el propio bien de esa élite y de esa plebe. Véase las primitivas cortes castellanas en León, etc..
Son algo que viene de arriba hacia abajo; otra cosa es que la plebe nos creamos que tenemos algo que ver en el asunto… y lo único que hay es que ese mecanismo falla cuando las élites dejadas llevar por su egoísmo y poca inteligencia usan a la plebe y en vez de buscar una relación simbiótica nos «obsequian» con una relación parasitaria/extractiva.
La viabilidad de ese sistema legal viene dada en el largo plazo por el grado de generosidad, inteligencia y patriotismo de quienes parieron ese sistema legal. Y si el nuestro está dando señales de agotamiento es porque:
1- Ya no es posible sacar mas leche a la vaca
2- O las élites que lo fundaron han cambiado, de tal manera que el sistema actual no les es útil y lo quieren cambiar, para lo cual nos hacen «responsable» a la plebe, para que traguemos con un sistema nuevo mas acorde a sus nuevos intereses. Hasta que punto esos intereses serán generosos o extractivos lo dejo a su albur.
O bien una combinación de 1 y 2… añadan otras si quieren.
El caso, en mi opinión, es que entre las élites locales de cada nación hay cada vez una mayor confluencia de intereses que choca con las reglas del juego que se nos dio (a cada nación) tiempo atrás y que la única manera en que entienden que pueden hacernos pasar por un trágala que les permita mayor acumulación de poder para, ir esta vez si, a un sistema extractivo de libro; es someternos a un proceso de deconstrucción donde los valores que conformaban la estructura de nuestro sistema de valores anteriores sea devaluada. Es lo que se llama Gran Reseteo.
La idea es la concentración de Poder, mas que la de riqueza. Muchos son «ricos» porque son poderosos, no poderoso porque sean ricos. Y esto es muy importante entenderlo porque desde una mentalidad de «pobres» es muy difícil hacerlo.
Por ejemplo: Un presidente de gobierno en España dispone de una estructura de poder que le hace disfrutar de bienes que si se tasaran estarían fuera del alcance de una mayoría de ricos muy ricos. Pese a un salario mas bien magro. Y cuando dejan de ser presidentes hay todo un sistema organizado para que puedan seguir disfrutando de un estatus envidiable, a pesar de sus también «magras» pensiones. Ni les cuento con los cargos de entidades supranacionales, que además mayoritariamente son elegidos de forma despótica a través de un voto delegado.
Por supuesto, si disfrutan de ese estatus lo es por nuestro «bien», y nos quejábamos de los abrigos de piel de Evita. Mientras tanto nos fijamos en el dedo que señala y no en la Luna, es decir (por ejemplo) en Ortega y su hija, y no en todo un todo ese universo de favores y socorros mutuos de nuestros próceres a quienes ya no les vale una Constitución que con todos sus defectos (y son muchos) si se hubiera usado mejor por esas élites, ya descaradamente parasitarias, nos parecería maravillosa.
Es la concentración de poder, cada día mas despótico, y su aceptación por una plebe cada vez mas atemorizada (el COVID, el cambio climático, la cosa migrante…) y no que X% de la riqueza esté en manos de un Y% de la población el verdadero signo de los tiempos.
Los espacios de libertad personal son incompatibles con regímenes de terror promocionados, entre otros, por los medios de comunicación a las órdenes de esas élites parasitarias.
Un cordial saludo
La teoría constitucional es una cosa y la realidad diaria es -por desgracia- otra.
Acabo de hacer algunos comentarios a ese otro blog llamado «Hay Derecho» preocupado por lo que llamamos «estado de Derecho» (que no es otro que el sometido a normas reglada, luego todos lo son). Lo sustantivo del asunto es quien hace ese «Derecho», cuales son sus objetivos y cuales sus resultados.
Lo estamos viendo todos los días en las actuaciones institucionales y, por eso, la opinión pública ya «traga» menos teorías y requiere más verdad en los poderes delegados (artº1º.2 dela C.E.).
Ayer mismo me calificaban como «tragacionistas» a todos aquellos que han dejado la razón y el entendimiento en algún sitio perdido de su mente y que acusan a los demás de «negacionistas» (por calificativos no será).
Voy a las constituciones. La nuestra del 78 tenía el marchamo de la «reconciliación nacional» (una cosa que ya venía de lejos pues, en mi ya larga vida, no recuerdo enfrentamientos ideológicos reales (otra cosa es que perdurasen cuestiones emocionales en círculos familiares que casi todos habían superado). Los «padres» del texto fueron muchos y así fue saliendo. Diciendo a todo que sí, con lo que está llena de contradicciones incluso en su definición ideológica socialdemócrata, que se contradice con el pluralismo político que proclama. En este blog se publicó un artículo con una «revisión crítica» del texto constitucional que quizás se pudiera repescar. En definitiva se tataba de blindar unas cosas y otras dejarlas «a las leyes» que cada gobierno imponga (modificación constitucional encubierta).
Otras constituciones de «nuestro entorno» tienen muchas cuestiones comunes y, casi todas -como la nuestra- presentan una deficiente técnica jurídica al confundirlas ideológicamente en lugar de ser neutrales. Sólo pensar que el artº reformado sobre «estabilidad presupuestaria» tiene más de una página de texto, demuestra lo que digo. Nada que ver con el contenido básico de la americana. En esta se habla de «ciudadanos», en la nuestra de «ideología».
Por último y muy importante es saber quienes influyen en las leyes y con qué propósitos. Los «conspiranoicos» (otro calificativo peyorativo) o mejor informados, tienen sus opiniones y, como dice Pasmao, no es el pueblo soberano precisamente sino quienes están en ese «despotismo democrático» que anunciaba Tocqueville.
Un saludo.
Me ha parecido un excelente artículo de principio a fin.
Muchos años antes de que Kelsen echase una mano al poder con la poco genial –y quizás connivente– idea de los Tribunales Constitucionales, ya se había producido otro retroceso en la ardua lucha por la libertad y la protección de la ciudadanía de los desmanes del Poder.
En la primera Asamblea tras la Revolución Francesa el Abbé Sièyes consagra como Doctrina Sagrada la pergrina idea de que los elegidos no están allí para seguir el dictado de sus electores y que son una espacie de «demos soberano» con capacidad para hacer lo que hoy hacen. Es decir, lo que les «pete» sin tener que rendir cuentas más que a quienes, de verdad, les han elegido: los mascarones de proa de sus partidos y, sobre estos, los armadores de la Nave. Los Soros de turno y sus poderdantes. En la Constitución del 78 tenemos el 67.2 que viene a consagrar dicha doctrina.
No creo que este problema sea solucionable desde dentro y, por lo tanto, me temo que vamos hacia una larga noche en lo que a la libertad se refiere.
No hemos caído en la cuenta de que la Libertad, –el empuje constante por librarnos de tanto amo y tanto reglamento previo a la acción humana– es la causa primordial del grave ciclo de pauperización en el que estamos inmersos.
Sería buena cosa que comenzásemos a darnos cuenta de lo que de verdad significa la Libertad para cualquier ser humano y cualquier sociedad.
Ningún progreso científico ha sido fruto de las decisiones del poder. Todo lo contrario. Fueron personas normales que, sin pedir permiso ni tener que pedirlo a nadie, se dieron cuenta de que, por ejemplo, lavarse las manos reducía las infecciones y sobrevivían más niños en partos en los que las comadronas y médicos se habían lavado. Libertad consiste en Poder Hacer y ver si lo que haces es bueno o malo. Si tienes que pedrir permiso se acabó lo que se daba.
Estamos viviendo una gran Regresión que, de momento, ya nos ha llevado a que toda la UE esté por detrás de Corea en solicitudes de registro de Patentes y Propiedad Intelectual. Bastante por delante. Somos del orden de casi 400 millones. Corea son 51.
Saludos