
El anuncio de nuevas elecciones, cuando apenas han pasado cinco meses de las anteriores, ha causado gran irritación entre los españoles: ¿cómo es posible que el PSOE no haya podido llegar a un acuerdo de Gobierno con ninguno de los dos partidos con los que podía hacerlo, Podemos o Ciudadanos? El asunto ha suscitado todo tipo de análisis y explicaciones en los medios de comunicación. Entre los que han buscado razones de fondo, varios apuntan al fenómeno de hiperliderazgo, común en los cinco partidos de ámbito nacional.
En el caso de Ciudadanos, Podemos y Vox, se puede explicar como un rasgo casi inevitable en cualquier partido de reciente creación, debido a la necesidad que tienen de que una persona encarne al partido y atraiga el interés creciente de la opinión pública. A medida que se vaya haciendo más popular, su liderazgo se irá fortaleciendo y la dependencia del partido hacia el aumentará. Esto solo podría empezar a cambiar cuando vayan surgiendo más personas dentro de su misma formación, con suficiente solvencia y proyección pública, como para poder sustituirlo en el futuro, en caso de necesidad. Mientras eso sucede, la militancia se identifica mayoritariamente con el líder fundador y le sigue, haga lo que haga. Entre otras cosas, porque no tiene más remedio.
Sin las cortapisas que le imponían los anteriores equilibrios internos de poder, el máximo dirigente se puede permitir el lujo de escuchar solo a quién quiera y no a quiénes le puedan llevar la contraria, por muy sólidas que sean sus opiniones.
En el caso del PSOE y del PP, partidos de larga trayectoria, la causa hay que buscarla en el sistema de primarias adoptado como forma de elegir a su máximo dirigente. Mediante este sistema, el nuevo líder debe su designación únicamente a los militantes y prácticamente nada a los barones y nobles del partido. Se siente, por tanto, con las manos libres para rodearse de un equipo de dirección completamente fiel, que no le va a discutir ninguna de sus decisiones. Cabe suponer que, con ello, se ha perdido en la calidad del debate interno, al reducirse la libertad para opinar distinto al jefe. Y no solo eso, también se habrá perdido en la transmisión de gran parte de la experiencia acumulada por los veteranos en el ejercicio de gobernar. Sin las cortapisas que le imponían los anteriores equilibrios internos de poder, el máximo dirigente se puede permitir el lujo de escuchar solo a quién quiera y no a quiénes le puedan llevar la contraria, por muy sólidas que sean sus opiniones. De ahí a rodearse de gente que le dicen lo que a él le gusta escuchar, solo hay un paso.
El problema no es la cantidad de partidos, sino su calidad. Pero, ¿qué es lo que determina la calidad en un partido?
Víctor Lapuente, politólogo de amplio currículo académico, centraba bien el problema, en un reciente artículo: “Hemos pasado de dos a cinco, quizás seis tras el 10-N, formaciones relevantes. Pero el problema no es la cantidad de partidos, sino su calidad”. El problema es, efectivamente, la calidad de los partidos. Pero, ¿qué es lo que determina la calidad en un partido?
En 1982, cuando el PSOE llegó por primera vez al poder, rezumaba de buenos propósitos para “profundizar” en la democracia. Entre otras muchas cosas, y por lo que se refiere al partido, eso implicaba atraer a muchos técnicos y profesionales con capacidad para ayudar a construir una visión a largo plazo, y razonablemente detallada, del tipo de cambios que necesitaba España. E implicaba, también, abrir las estructuras del partido, y dotarlas de una actividad suficientemente interesante como para convertirlo en un cauce de participación efectivo de los ciudadanos en la vida política. Con el tiempo, el partido fue derivando hacia una mera maquinaria electoral. Con todo lo que ello conllevó de cambio en la concepción de su papel.
Creo que no exagero si afirmo que hoy en día todos los partidos, en España, no son otra cosa que maquinarias electorales. Toda su actividad y sus recursos, económicos e intelectuales, se concentran en hacer lo que creen que tienen que hacer para poder ganar las elecciones. Como si ahí se acabara todo.
El criterio básico para valorar su calidad, y su contribución a la calidad de la propia democracia, debería ser su preparación para gestionar adecuadamente los problemas del país.
Porque, ganen o no las elecciones, los partidos son los que gobiernan; de modo que, además de su éxito electoral, el criterio básico para valorar su calidad, y su contribución a la calidad de la propia democracia, debería ser su preparación para gestionar adecuadamente los problemas del país.
Teniendo presente este criterio, no parece que la configuración que han adquirido los partidos en la actualidad sea la que más conviene al interés general. Porque si algo es evidente es que en el debate político apenas se presta atención a los grandes problemas nacionales y, cuando se hace, es de un modo tan superficial que raya en la frivolidad.
La experiencia de los nuevos partidos hace que ahora sea más fácil, en comparación con la época del bipartidismo, la creación de nuevas formaciones. Y eso, en principio, sería una buena noticia para la calidad de la propia democracia, al ampliar las posibilidades entre las que pueden elegir los ciudadanos.
Pero, esa buena noticia solo lo sería de verdad si esos partidos, en lugar de limitarse a captar votos y a tratar de mejorar sus posiciones en los sondeos, también mostrasen una progresiva preparación para comprender los grandes problemas del país y proponer medidas de solución creíbles.
Los ciudadanos de a pie también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque, aunque los partidos siguieran interesándose solo por la lucha electoral, desde la ciudadanía se podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, la actividad de los partidos podría verse complementada, y enriquecida, por el trabajo organizado de grupos de ciudadanos, expertos en determinados sectores de actividad, que elaborasen sus propios diagnósticos y propuestas de solución. Dependiendo de la cantidad y calidad de esa participación, esos ciudadanos podrían llegar a crear organizaciones estables que se constituyeran en auténticos referentes de opinión en las materias elegidas.
El espacio que dejan sin cubrir los partidos, por su orientación hacia los procesos electorales, daría la oportunidad a que pudieran emerger, desde la sociedad civil, nuevos actores con peso y autoridad suficientes como para que influyeran positivamente sobre aquellos.
Otro ejemplo: la contribución a la mayor educación política de la sociedad. Aparte de la que, mal o bien, realizan los medios de comunicación, los ciudadanos podrían organizar foros de análisis y debate, y centros de formación política, que contribuyesen de forma independiente a ese objetivo.
En definitiva, un mayor número de partidos implica más calidad democrática en la medida que amplía las posibilidades de elección de los ciudadanos, pero supone un retroceso en esa calidad por su exclusiva dedicación a la lucha electoral. Es muy posible que los partidos se instalen en este modo de funcionar. Y eso no sería bueno para el país. Pero esta situación sería muy distinta si hubiese una sociedad civil activa y bien organizada. Desde este punto de vista, el espacio que dejan sin cubrir los partidos, por su orientación hacia los procesos electorales, daría la oportunidad a que pudieran emerger, desde la sociedad civil, nuevos actores con peso y autoridad suficientes como para que influyeran positivamente sobre aquellos.









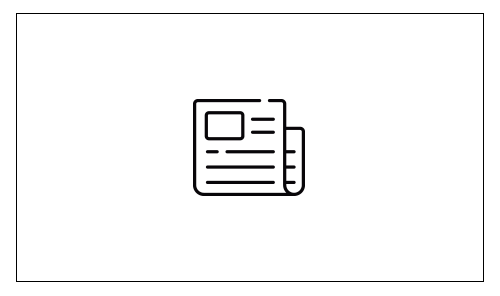
Estimado Manuel, el problema no son los «partidos» sino el sistema de representación política adulterado por ellos y por la ley D’Hont. En cuanto a la percepción de sus intenciones ya desde la Transición fue la ocupación del poder, no la resolución de los problemas de España. Esa intencionalidad hizo posible todo tipo de connivencias, cambalaches y oportunismos que un texto constitucional -excesivo en unos aspectos y poco claro en otros- permitía.
No es una cuestión de «calidad» de los partidos, sino de calidad personal e intelectual de quienes los componen. Son curiosas las «purgas» (el que se mueve no sale en la foto) internas que todos ellos han realizado (precisamente de muchos de quienes no aceptaban la voluntad del líder correspondiente o tenían ideas propias). Los partidos se crearon artificialmente desde el poder (empezó con el «asociacionismo político» en tiempos de Franco) y los hilos se tejieron alrededor de unas ideologías que, en esencia, eran equiparables. El propio PCE pasó al «posibilismo» de un gobierno de concentración con el PSOE (ya eran «eurocomunistas», una socialdemocracia como otra cualquiera). En cuanto al PSOE quitó de en medio a las figuras más relevantes para instalar al «clan de la tortilla» (un pequeño grupo sin ninguna trascendencia política) renunciando a sus principios a cambio del apoyo externo de «Flick o Flock». La UCD acabó siendo torpedeada desde el interior y Suárez perdió la confianza del jefe del estado…..
Podía extenderme más pero no quiero insistir en lo obvio: la nuestra fue una democracia de buenas intenciones y pésimos resultados, formada al amparo de la reconciliación política (algo que ha saltado también por los aires).
Como sabes, los principios constitucionales han sido vulnerados, retorcidos y puestos al servicio de intereses particulares o partidarios, tal es su grado de flexibilidad interpretativa, cuando no modificados «de facto» por las leyes posteriores. No se trata de defender ideas (que no se tienen o son para salir corriendo) sino de mandar a toda costa.
Con todo ello es lógico que asistamos ¿todavía sorprendidos? a todo lo que ocurre en nuestro sistema político, económico y social y que sigamos preguntándonos (como haces tú en este artículo) por los fallos. Son suficientemente conocidos y desde luego no parece que haya intención de corregirlos.
Un saludo.
Estimado O´farrill, aunque me pilló bastante joven, yo también viví la época de la Transición y no tengo una visión tan negativa como la suya en relación con la calidad y las intenciones de los políticos de entonces. Pero, en particular, me sorprenden ciertas afirmaciones suyas.
Discrepo de usted en que «los partidos se crearon artificialmente desde el poder». Estoy de acuerdo en que eso sí es cierto en el caso de la UCD, pero no en el caso del PSOE y, mucho menos, en el caso del PCE. Se podría decir que, ya con Adolfo Suárez, ambos partidos fueron «tolerados», pero una cosa es eso y otra, muy diferente, decir que fueron creados desde el poder.
Tampoco estoy de acuerdo con su afirmación: «En cuanto al PSOE quitó de en medio a las figuras más relevantes para instalar al «clan de la tortilla» (un pequeño grupo sin ninguna trascendencia política)». En aquella época, 1972-1974, este partido estaba casi muerto y sus pocas figuras conocidas (Pablo Castellano, Luís Gómez Llorente, Nicolás Redondo, etc.) no tenían más talla política que aquellos sevillanos. Dentro de lo discutible que es fijar criterios sobre lo que es un buen político (más allá del éxito electoral, que puede conseguirse mediante engaños y trampas), parece evidente que, visto retrospectivamente, Felipe González desarrolló mucha más categoría política que la que se les podía intuir a los otros.
Por último, decir que «la nuestra fue una democracia de buenas intenciones y pésimos resultados» me parece un juicio que, como poco, yo lo calificaría de injusto. Venir de dónde veníamos (guerra civil y posterior dictadura), y haber llegado hasta dónde hemos llegado, es un resultado que habría firmado a ciegas cualquiera que le hubiesen dicho al principio que le tocaba gestionar este proceso.
Otra cosa distinta es los problemas y los políticos con los que nos encontramos hoy.
Un saludo
Muchas gracias Marta por su amable comentario. Lo que expongo es algo vivido desde muy cerca y sobre lo que se ha escrito ampliamente (si bien con escasa difusión por no ser «correcto»). Una obra interesante porque procede del conocimiento directo de la situación es la de Sergio Vilar, profesor de Sociología en la Sorbona, que estuvo muy cerca también de todos los acontecimientos. Su título es: «La década sorprendente: 1976/1986».
Con respecto al PSOE (donde las mejores cabezas que usted menciona fueron cortadas) hay que ir a las actas del congreso de Suresnes donde se eliminaron a los dirigentes más «socialistas» por unas posiciones más «posibilistas» untadas desde el otro lado del Atlántico a través de «Flick/Flock». No fue una «iluminación conversa» pasar de ser «anti» a ser «pro» (OTAN, monarquía, imperialismo yanqui…etc.) Con dinero todo se puede. Hasta hacer clientes y fidelizaciones que, por cierto, parece que dan resultado. Todo está en la Historia, no en la «memoria histórica interesada».
Por último, fui de los que creyeron inicialmente en el cambio político, si bien estaba asentado en el «atado y bien atado» del régimen anterior que, de esta forma, creía mantener su proyecto de concordia entre españoles por encima de intereses partidarios. Ese era el espíritu de nuestra Constitución, unas buenas intenciones pero unos malos resultados (como estamos comprobando) para el teórico «constituyente» (el pueblo). Un pueblo que nunca se rebeló contra el anterior sistema, al igual que ahora sigue tolerando el actual. «Vivan las caenas» gritaron con Fernando VII y volvió la Inquisición.
Los partidos nacen de la conjunción de propuestas desde el «soberano» que se canalizan por ellos, pero no son el «trágala» impuesto para justificar otros intereses menos generales.
Un saludo.
Estimado O´farrill,
Yo también viví muy de cerca todo aquello y estoy segura de que esa parte de nuestra Historia (como toda ella) puede ser relatada desde muchos ángulos y, por tanto, es lógico que coexistan muchas versiones. Pero me sigue sorprendiendo la lectura que hace usted de lo que sucedió en el congreso del PSOE en Suresnes.
Señala usted que en aquél congreso «se eliminaron a los dirigentes más «socialistas» por unas posiciones más «posibilistas» untadas desde el otro lado del Atlántico…» y, por la forma de decirlo, parece que aquello fue negativo para la España de entonces. Es obvio que Felipe González y su gente forzaron un cambio bastante notable hacia la moderación en el enfoque ideológico del PSOE, ¡y menos mal!
¿Se imagina que este partido hubiera seguido postulando el marxismo, con la lucha de clases y el control de los principales medios de producción por parte del Estado incluido, que defendían «las mejores cabezas», según usted? ¿Cree usted que ahora nos iría mejor de haber seguido el PSOE «fiel a sus esencias ideológicas»?
¿De verdad, a usted no le parece que fue un enorme acierto y muy beneficioso para España que el tándem formado por González y Guerra pudieran reconvertir aquél partido hacia la socialdemocracia inspirada en el modelo alemán?
Yo, señor O´farrill, me alegro sinceramente del «posibilismo», como usted lo califica, de aquellos políticos. Y no creo que ese cambio se explique principalmente por la financiación y/o las presiones alemanas o del otro lado del Atlántico. Les debió bastar con ver por dónde respiraba el grueso de la ciudadanía española.
En fin, es evidente que sobre la Transición hay muchas versiones y experiencias personales. Todas ellas igualmente respetables. Por eso no trato de convencerle, pero sí, al menos, de hacerle ver que probablemente haya muchos lectores de este magnífico blog que, aunque nos mantengamos en silencio, no estamos de acuerdo en su versión.
Saludos.
Aprecida Marta
El problema es saber por qué González y Guerra llegaron a donde llegaron, y a quien debieron favores que a los españoles nos han salido muy caros, versus otros en un PSOE que no pintaba nada en el año 73-74.
González salió adelante porque así lo quisieron los de dentro (o sea el régimen, o sea Carrero Blanco) y los de fuera, Kissinger, la CIA y su correa de transmisiñon en Alemania: El SPD e IG Metal (el sindicato del metal). Es algo documentado.
Nuestra Constitución copia muchas, muchñismas cosas de la alemana. Entre ellas esa «manera» de organizar un estado federal, aunque aquí no se pueda llmar federal (dado que el Estado español es preexistente a sus federaciones o Taifas, pero en la práctica el modelo es el mismo).
Pero convendría caer en cuenta que dicha Cosntitución fue un trágala a Alemania (la Federal, no la otra) de las potencias occidentales vencedoras: USA, Francia y UK. Que la idearon de tal manera que Alemania no pudiera volver a ser peligrosa.. o sea que fuera suficiente fuerte para echar a andar pero nunca estuviera suficientemente unida para que la pudiera liar otra vez.
Por cierto, cuando Alemania pudo recuperar algo de su fuerza primigenia fue a la caida del Muro, cuando se debatió si se debían unir o no la RFA y la RDA, asunto que a Francia, UK y otros no acababa de convencer (tampoco mucho en otras partes de Aamenia) y que tuvo cómo gran valedor a González (cosas que pasan).
Alemania que cuando por una vez ha podido devolvernos el favor entregándonos a Puigdemont en un paquete con un lazo amarillo se ha hecho la loca y además su Telefónica se ha dedicado a elavorar el software usado por la Generalitat para organizar cotarros varios (CNI separata incluido).
Para volver al tema inicial.
Los candidatos prefabricados, y no espontáneos, siempre lo son a costa de pagar un precio a quienes los han prefabricado.
Un cordial saludo
Por supuesto Marta. No se trata de dar «mi» versión, sino la de muchos historiadores serios y objetivos sobre lo que pasó entonces. Trabajos bien documentados y muchas veces desde la corta distancia, como el testimonio del profesor Vilar cuya adscripción política no es de «derechas» precisamente. Son «hechos» que a unos les parecerán bien mientras otros tendrán una opinión diferente. Como según dice vivió todo aquello de cerca, usted misma habrá sacado sus conclusiones que, como es lógico, respeto.
La imposición de un pensamiento único socialdemócrata, como usted sabe, viene desde el final de la II GM. En España ya lo teníamos, se llamaba Movimiento Nacional con su toque cristiano y sindicalista. Por eso no era difícil la Transición que, como usted sabrá, estuvo tutelada (Kissinger) desde el principio. Como es lógico lo recoge el artº 1º de nuestra Constitución: «un estado social y democrático…»
Sobre la conversión del PSOE («hay que ser antes socialista que marxista») demuestra algo que el profesor Vilar describe bien: «unos líderes políticos que no habían leído a Marx, poco a Lenin…..» y que fueron convenientemente instruidos para ser alternativa de UCD cuyo líder tenía ideas muy diferentes sobre la adscripción a la OTAN. También la supongo al tanto que Felipe Gonzalez y Alfonso Guerra acabaron como el «rosario de la aurora» y eso se transmitía en el gobierno: ministros contra subsecretarios (posibilistas contra los que no lo eran).
En fin, no voy a extenderme más en el tema. Usted tiene sus fuentes y yo tengo las mías que intento explicar a través de la hospitalidad de este foro.
La triste y cruel realidad es que se está manipulando la Historia y eso se ha convertido ya en algo habitual. Que se han creado nuevos «mitos» con la intención de mantener al ciudadano en la oscuridad de la caverna. Que el «sistema» en su conjunto es un sistema de «poder» de unos pocos en lugar de la supuesta «soberanía popular» gracias a las muchas trampas legales existentes, a las mentiras mediático-políticas (son la misma cosa según el 15 M y ahora empiezan a ser una percepción más generalizada) y a la reducción de la política a la compra de votos electorales.
Por eso sostengo que. como dijo Ortega en su día. «No es eso, no es eso…» Un cordial saludo.
Nos pregunta el artículo si…………¿Más partidos significa más democracia?
Si definimos democracia como gobierno representativo de los deseos de su «demos» respetando siempre la libertad y responsabilidad intrínseca de cada miembro de dicha sociedad –creo que sería una definición razonable– la respuesta a la pregunta de D. Manuel es que…. No. Evidentemente… No. Lo único que significa es que dicha sociedad está muy fragmentada y, por lo tanto, es una sociedad problemática si no es capaz de eliminar los efectos negativos de toda fragmentación. En el fondo son sociedades destinadas a reducir la libertad de sus miembros y por tanto condenadas a degradarse y decaer. Lo estamos viviendo en directo a poco que abramos los ojos.
La Constitución Democrática moderna más antigua es la de los EEUU y dicha Constitución no usa ni una sola vez la palabra «democracia» en sus 10 páginas. Usa el término Gobierno «Representativo». La clave de este sistema es pues la Calidad de Representación que es su «Virtud» y un Reflejo de la «Virtud» del Demos. Buen tema este de la «Virtud» –el Dao chino– porque como pueden constatar, los gobiernos «representativos» actuales llevan décadas tratando de eliminar cualquier rasgo «virtuoso» de sus sociedades. Comenzando por negar el propio concepto de «Virtud». Claro que ya desde la revolución francesa el nuevo sistema se ocupó de ir impidiendo la «Representación» hasta prohibirla como, por ejemplo, hace nuestro Art. 67.2 de la CE 78.
Hoy, usamos el término «democrático» de una forma «religiosa»–tribal diría Popper– ; como en la Edad Media se usaba «católico» o «cristiano» o posteriormente «comunista», «socialista», «capitalista», «ecologista», «nacionalista», «islamista» o «feminista». Es decir, como una etiqueta que realmente no dice nada –es un significante vacío– pero que tiene la virtud de crear «enemigos» a los que arrinconar, eliminar y extorsionar. Una forma de definir interesadamente el «Nosotros» y el «Ellos» que con suerte nos permita vivir de «Ellos» y «Obligarles».
Pensamos poco en el término «Obligar» pero es uno de los grandes, inconfesados e inconfesables «valores» de las democracias actuales. Que con suerte nos permiten Obligar a otros. Tener y usar Poder contra otros. Una pasión fuerte y malsana anida en el corazón de nuestro sistema. El Irrefrenable y orgiástico deseo de Obligar, de Someter. Lo que Berlin y otros denominan «Libertad Positiva». Este término –positivo– se las trae.
Se explica su adopción porque esta libertad se ejerce a través del Derecho Positivo. Pero el adjetivo «positivo» falsea su esencia dado que esta facultad objetivamente es una Libertad «Negativa» ya que Niega la Libertad de «Ellos».
En resumen, democracia tiene poco que ver con el número de partidos y mucho que ver con la fractura social. La homogeneidad, como la unidad, son virtudes y bienes colectivos que hoy despreciamos. Una sociedad homogénea y unida siempre será más eficaz y mejor que su alternativa.
Buenos días y muchas gracias por el artículo.
Efectivamente, no se pudo lograr formar gobierno. Podía haber formado gobierno con Ciudadanos o con Podemos? Yo creo qué personalizar en Política es el problema nuclear. Qué argumentos se esgrimieron para no formar gobierno?. La ciudadanía no lee los programas, lee los periódicos. Los políticos se han vuelto “futbolistas “ se dedican a ver quien patea el penalti o quien dribla mejor. Alguien se imagina que alguno de los corredores, los americanos dicen “runners “, tiene en su biblioteca a los Clásicos? . Quizás Iglesias para regalárselos al Rey y salir en la foto. La sociedad tiene suficientes problemas y carencias para atender a las “diatribas “ publicitarias. Eso es hoy la política: “marqueting”. No hay fuste. No, la culpa no toda la culpa la tiene Sánchez, si es eso el “quid”. Un saludo y gracias por la oportunidad
Nuevas caras sin nuevas políticas. Eso es lo que nos dieron.
Y, en mi opinión, lo peor es que quienes agitaron con fruición la bandera del 15M resultaron ser tan déspotas y corruptes como les demás.