
Cuando en los albores del presente siglo, los neurocientíficos se disponían a acometer la ardua tarea de desentrañar los misterios de lo más característico de nuestra especie, como es el cerebro, van y descubren que no se trata de un solo órgano sino de tres, localizados en diferentes partes de nuestro cuerpo. La labor, que ya se antojaba inmensa, adquirió connotaciones épicas, y los plazos para llegar a conclusiones relevantes tuvieron que ampliarse a tiempos indefinibles.
Por ser aún mucho más desconocidos y novedosos que el rector craneal, el cerebro intestinal y el cardíaco no han copado las investigaciones relativas a los órganos neuronales, sino que se han centrado en nuestro clásico cerebro. Bastante tenemos con desentrañar los secretos de las funciones cognitivas, neocorticales, metacognitivas y emocionales, como para encarar la idea de que nuestro intestino y nuestro corazón también piensan, o adquieren alguna naturaleza de consciencia.
Aún así los estudios ofrecen resultados tan sorprendentes como desconcertantes para los investigadores. Por mucho que queramos evitarlo, las ideas preconcebidas sobre la jerarquía de la racionalidad, la importancia del pensamiento lógico o la preponderancia del raciocinio sobre las emociones, esperan que sean refrendadas por los descubrimientos que los avances ofrecen a medida que se van desarrollando. Y lo cierto es que estos previos, lejos de ser corroborados, muchas veces hasta son directamente contradichos por los resultados obtenidos.
Todo empezó a desestructurarse con el descubrimiento a finales del siglo pasado de la funcionalidad de espejo de algunas partes de nuestro cerebro.
Si inicialmente se pensó que era un sistema de imitación, poco a poco se fue descubriendo que además de un mecanismo de adaptación era toda una estructura de relación con el mundo exterior, tanto en una previsible dirección fuera-dentro como en su viceversa. Hasta tal punto ha resultado ser así que ya se entiende como el vehículo central de los procesos de educación y de socialización, tan esenciales en todos los desarrollos de identidad.
Incluso podríamos estar en los albores de un entendimiento de la mente en términos no individuales sino colectivos, en los que muchos desarrollos no estarían especificados en ningún lugar en concreto, sino en una forma de “espacio común” que nos acercaría a concepciones no personalistas sino etéreas de la realidad, aunque fuera materializándose en cada sujeto. Los postulados teosóficos se verían refrendados, así como la psicología de los arquetipos, o las musas de los artistas que no basan su arte en la elucubración mental. Pero no debemos alarmarnos demasiado, ya que a partir de determinada “edad cerebral” el individuo dispone de mecanismos efectivos de bloqueo con los que cercenar, o cuando menos limitar, estas situaciones de apertura. Queda por decidir si a estos convendría denominarlos “centros de Política cerebral”.
Otra sorpresa está a las puertas de continuar derrotando los prejuicios iniciales con los que nos aproximamos a la realidad estudiada. Se trata de la “lógica” del funcionamiento cerebral cuando está involucrado el amor, pues con su presencia atestiguada por las emociones de los individuos estudiados, por sus caudales hormonales y la alta presencia de determinados neurotransmisores, trae como consecuencia la rápida –si no inmediata– desactivación de redes fuertemente asentadas en el funcionamiento cerebral, a favor de otras que adquieren una pronta y nítida participación en muchos procesos claves con los que se entienden como “el cerebro global” (encargado de las funciones esenciales).
Las consecuencias de estas averiguaciones, aún en ciernes de ser confirmadas, son de un alcance difícilmente imaginable, si bien harían comprensible la ambivalente influencia de las “religiones del amor”, donde el atractivo de su mensaje choca meridianamente con el temor de los adláteres y próceres de las iglesias surgidas al hilo de su profusión, así como su consideración de vehículos de “evolución” personales en alejadas ideologías orientales próximas a planteamientos sobre la Kundalini y la Diosa Cali, del que solo hay ciertos vestigios en nuestra cultura en los canecillos de remotas y olvidadas ermitillas románicas de quién sabe qué anónimos y excéntricos autores.
Continuando con el cúmulo de sorpresas y ahondando en el estupor y desconcierto científico, no se debe de dejar de desglosar los aspectos revelados del funcionamiento del cerebro emocional.
En una sociedad aún deslumbrada por los paradigmas de la inteligencia emocional, un hito que marca el deseo social y colectivo de que la razón se apoderare del ámbito emocional, nos encontramos con que el funcionamiento cerebral desdice de plano la lógica racionalista, al descubrir como determinadas experiencias de alto contenido emocional tienen un impacto crucial en ese funcionamiento cerebral descrito, priorizando la activación y su influencia en redes secundarias de discreta actividad, frente a los potentes circuitos directamente involucrados en procesos de raciocinio.
La constatación de estas dinámicas neuronales, nos llevaría a dos conclusiones directas. Una relacionada con la necesidad individual de vinculación con los componentes puramente emocionales, situando en segundo plano a los racionales, es decir que lo que podríamos llamar una “voluntad cerebral inconsciente” opera por excelencia frente a cualquier otro proceso por mucha fuerza o importancia que se pudiera pensar que tiene (y así se constata). Y, una segunda derivada de la primera, que respondería a si dichas emociones intrínsecamente están dotadas de una “inteligencia” que es necesario escuchar y entender como proceso necesario para la vida y su evolución personal. Una forma de conexión aún ininteligible, con núcleos procesadores de emociones del que solo se sabe su influencia, desconociéndose por completo su procedencia y las claves de sus poderosos contenidos.
En cualquier caso, nos hallaríamos ante el paradigma de una directriz o código interno, ajeno a nuestros instrumentos volitivos, que fuerza a un funcionamiento determinado. Esta suerte de aparente predeterminación choca de frente tanto con los postulados racionales como la patente impresión autoconsciente de nuestra capacidad de decisión, si bien, a un nivel más profundo, corroborarían tesis filosóficas próximas a Schopenhauer o Nietzsche, e incluso a los existencialistas centroeuropeos. Las implicaciones en el ámbito de las disfunciones y patologías mentales, son intensamente esperadas por los especialistas.
…según las investigaciones actuales, los procesos cerebrales durante el periodo de sueño pueden llegar a alcanzar en importancia a los de la vigilia.
Seguramente no nos debemos quedar ahí, y ampliar si cabe nuestra capacidad de encaje, cuando parece que los desconocidos y denostados procesos oníricos, adquieren una importancia radical en el funcionamiento de otras importantes funciones como los de descarga y recodificación. Solo recogidos en las ya antiguas “terapias del sueño”, según las investigaciones actuales, los procesos cerebrales durante el periodo de sueño pueden llegar a alcanzar en importancia a los de la vigilia. No se trata de las interpretaciones de los sueños del psicoanálisis freudiano, efluvios últimos accesibles a la consciencia de la actividad onírica, sino de funcionamientos más largos y profundos en la dinámica cerebral, parece que inaccesibles a la consciencia, de una importancia vital.
Quizás soñar, lo que es soñar, deba ser motivo para otro artículo.







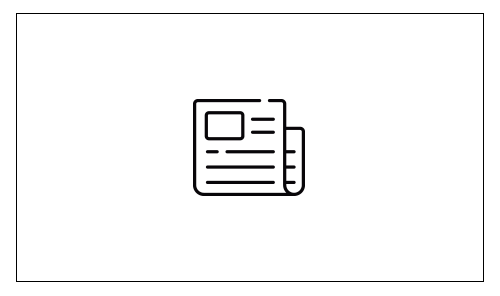

En base a lo que parecen apuntar los nuevos caminos de la neuropsicología, o los hallazgos aportados desde la neurociencia, ¿estaríamos ante la constatación de una conformación mental y emocional alejada del individualismo que creemos define el desarrollo del ser humano?.
¿Podríamos concebir el mundo emocional, incluso el sensitivo y sensorial como abierto fuera de la percepción aislada que de nosotros mismos tenemos….y mucho más dependiente, en su evolución, de lo que ocurra fuera, de la sensorialidad y emotividad de lo que nos rodea?.
¿Significaría eso, que el desarrollo cognitivo del ser humano no puede darse sin un desarrollo de su sensibilidad, y que ese desarrollo no puede darse solo bajo un aspecto de individualidad……, que se necesita lo que está sucediendo en el resto de los hombres, y del propio mundo, para lograr avanzar en desarrollo de la consciencia?.
Quizás no lo haya comprendido bien.
Nuestra ignorancia sigue siendo enorme y eso permite todo tipo de especulación sobre nosotros mismos y también sobre nuestras circunstancias. Y por cierto cuanto más difícil la pregunta que queremos contestar, más fácil recurrir a la especulación ignorando lo poco que sabemos. Días atrás me reía con este post en el blog satírico The Babylon Bee
https://babylonbee.com/news/on-gender-left-steps-up-effort-against-notorious-hate-group-reality
porque en política la negación de la realidad –es decir, de lo poco que sabemos sobre nuestras circunstancias– se ha vuelto una necesidad, en particular para aquellos que quieren acceder al poder con la excusa de que nos salvarán de nuestra propia estupidez (de acuerdo con la definición y análisis de Carlo Cipolla).
Más allá de la política, también siempre ha habido quiénes no conformes con la realidad y especialmente con lo poco que sabemos sobre nosotros mismos, se han atrevido a especular con la posibilidad de que somos simple entes programados. Siempre podemos manipular ideas sueltas para construir una síntesis que podamos presentar como un nuevo paradigma (más fácil de vender si además lo anunciamos como herencia de alguna «autoridad» filosófica o teológica o simplemente célebre). Pero si uno observa a la gente –en particular, miles de personas moviéndose simultáneamente– se da cuenta que además de las similitudes hay diferencias importantes, que cada persona es tal por diferenciarse de las demás, y por lo tanto que para cualquier interacción con una de ellas debemos prestar alguna atención a sus posibles reacciones. No importa cúanto y cómo «agreguemos» personas para hablar de colectivos (y tampoco cómo llamemos a esos colectivos –si sociedad, equipo u organización, o simplemente grupo o conjunto, o incluso muchedumbre o masa), la individualidad de sus miembros nos limita conocer sus posibles reacciones por la simple razón de que siempre hemos reconocido que no hay dos personas iguales. ¿Cómo es posible que todos los intentos por «colectivizar» hayan fracasado? Que algunos hayan tenido éxito en «movilizar» un conjunto de individuos para un fin determinado en circunstancias específicas, no implica potencial alguno para «colectivizar».
Agradezco la revisión de algunas ideas recientes, pero discrepo de que puedan ser base de un nuevo paradigma «colectivista».
Para apreciar cuan lejos estamos de una síntesis sobre el cerebro, leer esta nota publicada el jueves 25 sobre una nueva investigación
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181025142018.htm
Así es Carlos, muy buen artículo;
Como se suele decir, los descubrimientos de la ciencia de hoy, son la mentira del mañana. Menos
mal, que el pensamiento y el trabajo del verdadero científico se basa en llegar a conclusiones y a
hallazgos demostrables, para desmontar lo descubierto anteriormente; la única manera de avanzar y
no estancarse.
Añadiría, para complejizar un poco lo que dice Carlos, también existen “una suerte de duplicidades reflejas” de todos los “cerebros”, coronario, intestinal, hepático y del cerebro propiamente dicho .
Si observamos el pabellón auditivo de una persona, veremos que es exacto a un feto invertido, donde el lóbulo correspondería con el cerebro. Igualmente lo encontraríamos en las primeras falanges de los dedos de las manos y de los pies.
Es decir, en cada zona anatómica de nuestro cuerpo, encontraríamos todo el organismo reflejado, con todas sus funciones, sistemas, glándulas, centros energéticos etc.
Es de observar y esto no es baladí, que sea en el mundo académico, donde no se produzcan cambios
de calado más significativos. No es de extrañar, que personas autorizadas y eminencias en diversas
materias, prefieran omitir, no denunciar ni desmontar lo que que no se sostiene por mucho que
quieran apuntalar e hilvanar las instituciones académicas, gobiernos, importantes industrias e
incluso, amplios sectores del mundo de la ciencia y de la investigación.
Solo pondré tres ejemplos, (aunque no tengan relación con este artículo de Carlos), de lo que ya se sabe y no se cuenta en el mundo académico ni en ciertos sectores científicos:
– El idioma castellano y el resto de lenguas románicas, no proceden del latín.
https://www.youtube.com/watch?v=SPI_Y4hdIaU
– La invasión musulmana a la península Ibérica nunca existió.
http://deltademaya.com/los-arabes-jamas-invadieron-espana/
– El agua por su cualidad y composición, puede almacenar memoria, ser grabada y programada.
https://seryactuar.files.wordpress.com/2012/12/la-memoria-del-agua-jacques-benveniste-pdf.pdf
http://similia.com.mx/Se_ha_encontrado_la_memoria_del_agua,_Luc_Montagnier,_Marc_Henry,_Homeopatia.html
¿Que intereses hay en que todo esto siga oculto? … se lo pueden Uds. imaginar
Gracias.
Estimado Carlos,
A las neurociencias, aún le falta formalmente hallar sus principios fundamentales.
Así como la mecánica clásica no se asentó profundamente sino hasta el desarrollo del cálculo y las leyes de Newton, o así como tampoco la astrofísica se desarrolló hasta la aparición de la teoría de la Relatividad y física cuántica, las neurociencias no se asentarán hasta formalmente aceptar el principio que las rige.
Las neurociencias deben ir entendiendo que la evolución por selección natural es el principio básico que las rige.
La selección natural, esculpió nuestros cuerpos y química interna a lo largo de millones de años, por lo que ahora debemos realizar cierto ejercicio físico para conservar cierto grado de salud y desarrollo físico. De manera similar, el proceso evolutivo y de selección natural también nos indica la manera en que se desarrolló el cerebro-mente.
El desarrollo cognitivo y cerebral del ser humano se dio en un ambiente en donde fuimos cazadores/cazados/recolectores. Por lo que ello condicionó / forjó los principios básicos de la cognición humana y el funcionamiento de los diversos sistemas.
Esto anterior, puede ser descubierto de dos formas: tanto la formal por parte de la ciencia, como de manera fenomenológica personalmente por cada persona.
Entender el princio evolutivo del cerebro/mente, permite entender entre otras cosas, porque técnicas de Mindfulness o meditación (totalmente laica), funciona en diversas situaciones e incluso afecta físicamente las estructuras cerebrales de manera cuantificable con instrumentos como las resonancias magnéticas.
Un saludo,
Andrés Andrés:
Según tengo entendido, la teoría de la evolución por selección natural de las especies, es ….eso una teoría o hipótesis…que como científica, no pone de relieve más que una serie de observaciones (no todas, claro) y con ellas presenta una posible explicación del fenómeno (en este caso el desarrollo evolutivo del hombre y la naturaleza), sin, por supuesto, dar carta de naturaleza probatoria de la misma, sujeta, como toda teoría científica al desarme en base a nuevos indicadores que se descubran.
Por otro lado, también entiendo que no es la única hipótesis, desde la ciencia, que existe al respecto, aunque así parezca presentarse.
Perdone, pero creo que su comentario acota, de manera poco real…. y científica…, las distintas teoría y trabajos al respecto de la evolución del ser humano.
También, tengo entendido, que los principios fundamentales…de todo….están aún por descubrir.
Quizás nos hayamos acercado a principios que han posibilitado acceder a campos más amplios de información y procesos…que nos sirven de herramientas para movernos mientras la parcialidad de nuestra posibilidad de acceso sensitivo y sensorial sigue manteniéndose limitado, pero, y eso también creo que es algo admitido dentro de todos los campos trillados desde una actitud científica, lo de «principio» y «fundamental», sigue siendo una manera «consensuada» de denominar aspectos que desde ese estado de parcialidad cognitiva, respecto a posibilidades más reales, aún nos movemos, adquieren una relevancia significativa de comprensión de los fenómenos.
Parece que esos «principios», sirven de andamiaje para llegar a observaciones más profundas, que aportan datos que, finalmente, desbaratan ese andamiaje…pero al menos han servido para subirnos a él…, aunque tengo la impresión de que todo gran científico…siempre ha sido consciente de ello.
Darwin no fue precisamente el pionero original de la teoría de la evolución de las especies, y siempre se resintió de no poder explicar el sentido de la visión y del órgano fisiológico que la sustenta, el ojo, desde esa teoría.
La Ciencia no se puede acotar desde estructuras conceptuales que se acercan a formas ideológicas o doctrinas…deja, entonces, de poder denominarse como tal.
En este foro se ha tratado más ampliamente el tema, y creo que es importante hacerlo, porque, a pesar de prestigiosos bagajes culturales y profesionales, finalmente, parece que hay una necesidad «extraña» de tener «atado» y «bien explicado», cosa a la que, desde una situación, parece, muy incipiente todavía de desarrollo, y por lo tanto no completa de evolución, seguramente, aún no nos es posible poder acceder.